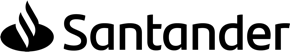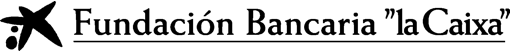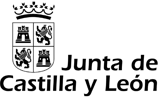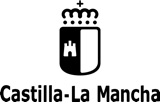Los sin boca
Cientos de niños sin boca guardan cola en el patio del colegio. Mi hija se encuentra entre ellos, saludando con la mano a otra niña que está un par de filas más allá. No podrán acercarse y abrazarse por algo llamado «clases burbuja».
Tampoco puedo saber si sonríe. Las nuevas expresiones se centran en la línea de los ojos. Ojos como platos y cejas en alto, sorpresa. Ojos achinados, sonrisa. Mentón prolongado, bostezo. Cada cual se coloca la mascarilla como puede. Mi hija lleva una con flamencos estampados. Me refiero al ave neognata de la familia Phoenicopteridae, no a Camarón. Es su ave favorita. También lleva un entramado de trenzas realmente sofisticado que le hizo su madre. Se supone que hoy es su primer día de cole después de seis meses sin pisarlo y acude con la intención de aprender. Aprender a escribir mejor, a leer más fluido, aprender el manejo de los números y a memorizar los ríos y los afluentes de España. Llenarse el coco de conocimientos genéricos. No podrá mostrar su boca, pero algo me dice que seguirá hablando por los codos.
Los niños se colocan la mascarilla como pueden. Veo tres, cinco, once narices asomando. La tutora va de niño en niño dispensando gel hidroalcohólico en sus manos. Todos los niños tienen las palmas de sus manos en alto. Hace muchos años ese mismo gesto presagiaba una violenta sacudida con la regla; un castigo. Ahora es sólo para el gel. Vamos mejorando, pero se me sigue haciendo raro. Cinco años tiene mi hija, por cierto. Hoy inicia primero de Primaria.
Recuerdo flashazos de mis primeros días de cole, cómo no hacerlo. El plumier de estreno y el olor a libros recién forrados. Y lo mucho que me fascinaba la clase de literatura. La de historia, sin embargo, era tan sumamente aburrida, que mientras otros tomaban apuntes al dictado del monótono padre Mauro, yo escribí mi primera novela. Llevaba por título «Mucho más que todo» (por ahí anda, en algún cajón). Y, por supuesto, la asignatura de historia, a pesar de transcurrir en mi hora favorita del día, me quedó para septiembre.
Nunca fui un buen estudiante y me arrepiento bastante. Lo pasé estupendo y fui feliz porque tenía una imaginación portentosa. Realmente yo era de esos que querían comerse el mundo, aunque de la forma equivocada: engullendo el rico jamón de dentro y dejando el pan para los pájaros. Entiéndase que el jamón era la literatura y el pan, todo lo demás. Y ahora, que soy padre y me toca ejercer de padre, me veo en la obligación moral de inculcar a mi hija la necesidad de comerse el bocadillo en su conjunto. Aunque hoy por hoy, y en los meses sucesivos, no tenga boca.