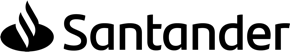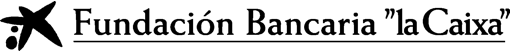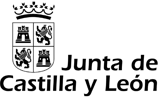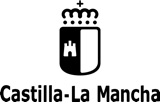Hacer tiempo
La enormidad del Mediterraneo, y calles adoquinadas, y huertas junto a edificios altísimos. Mi taxi aquí en Valencia comienza a sentirse como en casa. Ya he llevado a mi primer sacerdote. Llevaba prisa: perdía el AVE.
Era uno de esos curas como Dios manda: de negro grueso hasta los pies, impoluto, alzacuellos que frenaba el desbordar de la papada y pelo cano y escaso, en cortinilla (los caminos capilares del señor son inescrutables, pensé nada más verle). Por el camino hablamos del tiempo desde un punto de vista estadístico. El hombre se sabía el porcentaje de llenado de cada envase en España. Era, digamos, un estudioso de la penúltima página del ABC. «Fíjese en lo que voy a decirle, el embalse del Cantábrico occidental se encuentra al 95,7% de capacidad frente a la cuenca del Guadalquivir, que apenas alcanza el 31,6%». El cura no sólo conocía los datos actuales; también los de hace un año: «En cómputos generales, ahora hay más agua». Yo le escuchaba con atención mientras no podía evitar pensar en Dios en términos estadísticos. Hay más Dios este año que el año pasado. El porcentaje de la mano de Dios creció un 5,7.
Esa misma tarde me sucedió algo insólito. Algo que nunca había visto en mis anteriores 17 años de taxista en Madrid: una mujer muy mayor alzó su muleta para detener mi taxi y, nada más tomar asiento, me soltó:
—¿Me da unas vueltecitas hasta las cinco y media? —eran las cinco menos diez.
—Pero, ¿a dónde vamos?
—No… da igual, hijo. Vine demasiado pronto a esta iglesia y no hay bares abiertos por la zona. Y hace calor. Estoy cansada. Necesito sentarme y hacer tiempo.
(Fascinante expresión: «Hacer tiempo»).
De modo que dimos un par de vueltas a la manzana y, al quedarse un hueco libre, aparqué junto a la iglesia. Y ahí nos quedamos, haciendo tiempo. Y hablando.
—No hay parroquias en mi barrio, ¿sabe usted? Así que no me queda más remedio que venir hasta aquí. ¿Qué tal le va a usted la vida? Cuénteme algo, ande. Aún nos queda media hora.
Le hablé de mi historia reciente, de mi huida de Madrid y mi vida actual en Valencia. A medida que avanzaban los minutos (y el taxímetro), comenzaron a llegar los primeros feligreses.
—Mire, esa de ahí se llama Laura y es madrileña como usted. ¿A que es guapa?
—Ya lo creo— mentí.
—¿La conoce?
—No me suena, la verdad.
Ella, sin embargo, conocía a todo el que se acercaba a la iglesia.
—Y esa de ahí es Piruca, un mal bicho (que Dios me perdone). Y ese otro se llama Juan. Es el que tiene las llaves de la parroquia. Y ese otro, el de la guitarra, se llama Pau y es viudo.
Y así continuamos, haciendo tiempo, mientras me recitaba uno a uno la vida de cada feligrés. Al llegar la hora, cuando abrieron las puertas de la iglesia, sacó del monedero un billete de cincuenta y me dijo:
—Tome hijo, cincuenta duros. Cóbrese… veinticinco duros.
En duros me lo dijo. Para ella, los euros eran «duros». Hicimos tiempo y pagó el tiempo que «hice» con ella en duros.