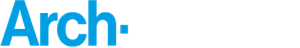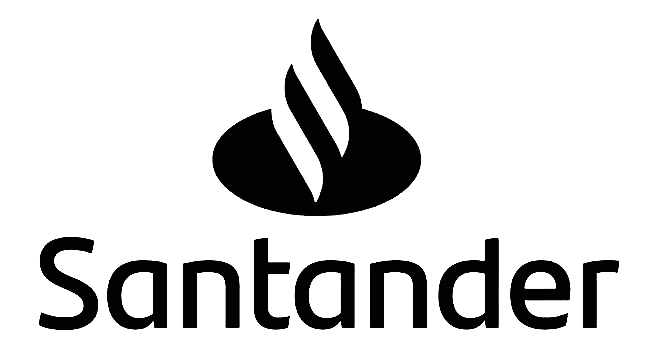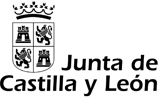Valladolid, la ciudad de los Premios Cervantes
Óscar EsquiviasAcogió al Cervantes niño y hoy es tierra de escritores. Cuatro de ellos han recibido el galardón que lleva su nombre
La primera vez que Cervantes llegó a Valladolid era un niño de unos cinco años. ¿Qué recuerdos le dejaría la ciudad cuando marchó, año y medio después? Miguel estaba acostumbrado a los cielos altos, claros, esplendentes, ¿qué sentiría al conocer las tupidas nieblas vallisoletanas? ¿Quizá era un hechizo lo que convertía el día en noche y borraba palacios y torres? Su casa, cercana al convento del Carmen, estaba en las afueras y en ella vivía con sus padres, Leonor y Rodrigo (él un humilde sangrador y sacamuelas), y el resto de su larga familia, acrecentada con su hermanita Magdalena, que nació en aquel tiempo. Los Cervantes pasaron muchas penalidades. Por culpa de las deudas, el padre acabó en la cárcel y les embargaron los enseres, incluida la ropa de vestir, y también (qué inesperado lujo) una vihuela. ¿Qué música sonaría en esa casa? ¿Tendrían, pese a las desdichas, el buen humor de cantar? ¿Aprendería Miguel algún romancillo? Los niños, sobre todo los tartamudos (como seguramente lo fue Cervantes), adoran cantar sin trabas, sentir que tienen el don de la palabra. ¿Aprendió a leer el pequeño Miguel en Valladolid, tuvieron paciencia con su lengua de trapo? Seguro que frecuentó las iglesias de la ciudad. ¿Qué impresión le harían a aquel niño las imágenes flamígeras y febriles de Alonso Berruguete?
Cervantes volvió a Valladolid con 57 años, en 1604, cuando fue a rendir cuentas de su labor como alcabalero. Alquiló una casa nueva, pero no céntrica, frente al río Esgueva, cuyas hediondas aguas bajaban tintas en sangre de las carnicerías próximas. Vivía sobre una taberna. Allí, en lo que es hoy el Museo Casa Cervantes, escribió poemas, varias novelas ejemplares ambientadas en aquella prodigiosa corte (El casamiento engañoso, El coloquio de los perros) y redactó facturas por los trabajos de costura y lavandería que hacían las mujeres de la casa. También se dedicó a resolver los últimos trámites para publicar el Quijote, que él tituló El ingenioso hidalgo de la Mancha.
Valladolid no ha dejado de acoger escritores: José Zorrilla, Gaspar Núñez de Arce, Rosa Chacel, Francisco Pino, José Luis Alonso de Santos, Gustavo Martín Garzo, Olvido García Valdés, Miguel Casado, Esperanza Ortega, Eduardo Fraile, José Manuel de la Huerga o Alejandro Cuevas, por citar unos pocos. Hasta ahora, otros cuatro han recibido el premio que lleva el nombre (¡quién lo iba a imaginar, qué prodigioso encantamiento!) de aquel niño que llegó a la ciudad con una vihuela, a mediados del siglo XVI.
1976. Jorge Guillén. Una obra dominada por astros resplandecientes
 JORGE GUILLEN
JORGE GUILLENEl primer escritor que recibió el Premio Cervantes fue Jorge Guillén. España estaba en plena Transición. No solo se premió al autor de una obra hermosísima, sino que también se rindió homenaje a la generación del 27 y, por tanto, a muchos autores vinculados con la República que, por culpa de la Guerra Civil y el franquismo, sufrieron la muerte, la represión o el exilio. En los albores de la nueva democracia, el nombre de Cervantes unió así el Siglo de Oro con la Edad de Plata de la cultura española.
Guillén tenía desde tiempo atrás un gran prestigio literario e intelectual no solo en España sino también en el extranjero, especialmente en Norteamérica, donde pasó muchos años dando clase. Nabokov apreció su obra y, según algunos estudiosos, la novela Ada o el ardor quizá evoque ya desde su título a Guillén («ardor» es uno de sus términos favoritos). El protagonista del libro, Van Veen, se precia además de conocer, gracias a los versos de Cántico, las palabras españolas «canastilla» y «nubarrones».
No dominan los nubarrones en la obra de Guillén, pese a su azarosa vida de expatriado, sino más bien los astros resplandecientes: sus ensayos literarios (Lenguaje y poesía, ¡qué libro tan extraordinario!), su correspondencia (especialmente la que mantuvo con Pedro Salinas) y, por supuesto, su poesía, desprenden una luz inagotable. El artesonado del paraninfo de Alcalá de Henares está lleno de estrellas doradas y, bajo su amparo, le entregaron el Premio Cervantes un 23 de abril de 1977. Guillén vestía el traje académico de doctor en Filosofía y Letras, con la muceta azul celeste. Ya octogenario, se apoyaba para caminar en un bastón, pero no quiso renunciar a hablar desde la cátedra y se encaramó por su escalerita, con una jovialidad y un optimismo muy suyos. A la ceremonia no acudieron los reyes (estaban de viaje oficial en Alemania), ni el presidente del gobierno, ni el ministro de Información y Turismo (entonces no existía el Ministerio de Cultura), así que el diploma se lo entregó un secretario general, que era la mayor autoridad en el acto.
La mayor autoridad política, claro, porque allí presentes, acompañando al humilde y sabio Guillén, estaban sus autorizadísimos amigos, sus compañeros poetas, escritores, estudiosos y profesores, cuya mera enumeración hoy nos evoca otro cielo estrellado: Dámaso Alonso, Luis Rosales, Gerardo Diego, Alonso Zamora Vicente y muchos más. Entre ellos, el filósofo Julián Marías, quien también tuvo cuna e infancia vallisoletanas.
¡Velay, Valladolid! Guillén, que tantas vueltas dio por el mundo, siempre proclamó su vínculo con su ciudad natal. Rafael Alberti le describe así en La arboleda perdida: «Vallisoletano, agudo, fino, contenido, pálido y alto, lentes que le transparentaban unos ojos pequeños, penetrantes, capaces de delinear, de hacer precisa la más confusa nebulosa», y en ese «vallisoletano» inicial parece ya contenida la esencia de la personalidad sobria, noble y transparente del poeta. Guillén evocaba a menudo los paisajes de su niñez y aseguraba que su vocación viajera le nació viendo pasar los trenes en la Estación del Norte, cuya fabulosa arquitectura (gran marquesina de hierro, fachada con aire de arco triunfal) tuvo que impresionar mucho a sus ojos infantiles. También hablaba con emoción del Campo Grande y su Fuente de la Fama, coronada por un ángel que eleva al cielo su trompeta, de donde brota un surtidor de agua clara.
El poeta Antonio Piedra cuenta que Leopoldo Panero nunca se acostaba sin leer antes un poema de Guillén. ¡Qué maravillosa llave de plata para entrar en los sueños, para abrir esa misteriosa puerta enmarcada de blanco mármol! Álvaro Pombo, otro gran escritor vinculado a Valladolid, siente predilección por La nieve. A mí me parecen los versos perfectos para, tras cerrar los párpados, llevarlos como un tesoro al reino de la noche: (…) «Enero se alumbra con nieve silvestre. / ¡Cuánto ardor! Y canta. / La nieve hasta el canto —la nieve, la nieve— / En vuelo arrebata».
1993. Miguel Delibes. El talento literario de la España provinciana
 Delibes
DelibesEstoy seguro de que los lectores más jóvenes pueden disfrutar muchísimo de las novelas de Miguel Delibes, que las amarán tanto como las generaciones anteriores y que el aprecio por su obra se va a mantener y renovar por siempre, pero no sé si estos nuevos lectores serán conscientes de lo que Delibes significó para los escritores de mi generación, por lo menos para los que nacimos en lo que entonces era Castilla la Vieja. Gracias a él descubrimos que, tanto las ciudades provincianas donde vivíamos como los pueblos de donde procedían nuestros padres, podían ser los escenarios perfectos de una obra de ficción, que nuestra vida corriente era digna de ser contada y que para escribirla servían las palabras más sencillas, las que usaban nuestras madres y abuelas, incluso esas que no aparecían en el diccionario y que los profesores aseguraban que «no existían», como si nuestro vocabulario fuera inventado o defectuoso.
A Miguel Delibes lo leían, sin duda, los adultos (y mucho: era uno de los escritores más populares y prestigiosos), pero también lo hacíamos los niños, y quizá nosotros lo entendíamos mejor que nadie y nos sentíamos más cerca de su amor por los animales, el campo y los abuelos. Yo recuerdo la conmoción que me supuso El camino, que no sé cómo cayó en mis manos a muy corta edad. Seguramente lo encontré en la biblioteca pública de mi barrio, donde leía con devoción los libros aventureros de Verne, Stevenson o Kipling. Esas obras me entusiasmaban (ahora también), pero hasta conocer El camino nunca había tenido la sensación de que una obra literaria hablara directamente de mí y del mundo que me rodeaba. La España urbana de la Transición en la que me crié podría parecer muy lejana de la rural de la posguerra descrita en la novela, pero no era así: esa España, en muchos aspectos, seguía viva, pero silenciada, y Delibes se empeñó en retratar y rescatar literariamente un mundo del que apenas se hablaba en los periódicos ni en la televisión y que no parecía importarle mucho a nadie.
Lo hizo tan bien que sus libros han cobrado una inesperada vigencia ahora que tanto se habla de la España vacía. Pero no solo tienen valor testimonial: lo importante es la calidad de su escritura, lo mucho que se puede aprender de su talento literario. A mí me asombra la precisión de su estilo, cómo nos enseñó que, a menudo, la belleza del idioma reside en enunciar algo de forma escueta, sin adjetivos, con palabras mondas como esas piedras del páramo que se colocan a hueso para vallar un huerto o un campo de almendros. Y cómo me emociona cuando habla del paisaje o de los animales y parece inflamarse, igual que el sol incendia las nubes del atardecer castellano.
Así construyó Delibes su obra, libro tras libro, con la convicción de que toda novela debía contener un hombre, una pasión y un paisaje. Retrató las clases medias urbanas, niños que veranean en el pueblo, pastores, campesinos, conserjes de instituto que salen a cazar, criadas con novios en la mili, viudas obsesivas, jóvenes arqueólogos, ciclistas (Jesús Marchamalo no me dejará que me olvide de ellos), emigrantes, tenderos y mucha gente solitaria y taciturna, que parecía su favorita, quizá porque él era un poco así, propenso a las cavilaciones y la melancolía.
Y en estas, cuando su mundo literario parecía cerrado (y perfecto en su unidad y elocuencia), llegó El hereje, su última novela, ambientada en el siglo XVI en torno al proceso inquisitorial que afectó al humanista doctor Cazalla y sus seguidores. Miguel Delibes, ya enfermo, la escribió (creo) como un canto de amor a su ciudad natal. Y como Clarín con Oviedo o Galdós con Madrid, acertó a retratarla con tanta viveza que hoy los lectores de Delibes disfrutamos buscando sus escenarios y los vemos ahora con otra luz. El bellísimo Valladolid de la época perdura solo en parte en la realidad, pero se alza completo y vivo para siempre en las páginas de la novela.
2000. Francisco Umbral. Una máquina de escribir con furia de metralleta
 FRANCISCO UMBRAL
FRANCISCO UMBRALPara los que crecimos en casas sin libros, el periódico era lo más parecido a una novela que estaba a nuestro alcance. Al fin y al cabo, en sus páginas encontrábamos también aventuras, intrigas, guerras y asesinatos que leíamos con emoción. Se escrutaba hasta la última página del diario, se buscaban las esquelas, el horóscopo, los anuncios por palabras, los problemas de ajedrez y hasta el horario de los autobuses. Las noticias más polémicas hacían que los lectores se acaloraran y agitaran las hojas del diario como si fueran las solapas de alguien con quien se fueran a pegar. Yo, la verdad, nunca he visto a nadie leer un libro con la pasión que suscitaba el periódico en mi casa.
En Valladolid, el diario por excelencia es El Norte de Castilla, fundado en 1854 y conocido entre sus lectores simplemente como El Norte. Ese nombre evoca muy bien el destino efímero de las noticias, barridas cada día por un cierzo implacable que las hace desaparecer. El Norte tiene, por cierto, el raro honor de haber sido dirigido por dos premios Cervantes: Miguel Delibes (entre 1958 y 1963) y José Jiménez Lozano (de 1992 a 1995).
Fue precisamente Delibes quien se dio cuenta del talento extraordinario de un muchacho enfermizo y atildado, dotado de voz cavernosa, llamado Francisco Umbral, quien podría haber triunfado en los escenarios cantando Borís Godunov si no fuera porque aborrecía la música y sus únicas vocaciones parecían ser leer novelas y libros de poesía y escribir una prosa febril que, en realidad, era también pura poesía, aunque le brotara casi siempre en renglones corridos. Así que Delibes le dio a Pacorris, así le llamaba, la oportunidad de colaborar en El Norte y, de este modo, en 1958 y en aquel diario ya más que centenario, comenzó la carrera del escritor más asombroso, polémico y fecundo que haya visto la prensa española.
Umbral escribía a máquina como quien disparaba con una ametralladora (él mismo empleó esta imagen bélica muchas veces). Sería divertido hacer una pequeña historia de la literatura vallisoletana a través de las máquinas de escribir de sus autores más importantes. La primera de Miguel Delibes, por ejemplo, fue una Hermes Baby regalada por su novia Ángeles de Castro. El poeta Eduardo Fraile compró la suya, de jovencito, gracias a un anuncio por palabras de El Norte de Castilla, una Royal, y quizá con ella redactó varios poemas que son cantos de amor a la literatura de Francisco Umbral, «el autor de una pared de libros / entera de mi casa». Fraile confiesa también: «Yo los iba leyendo, los iría leyendo / como oro puro, panes / recién hechos cada día, todos los días de mi juventud».
Umbral no publicaba un libro al día, pero da la impresión de que podría haberlo hecho, tal era su prodigalidad. Sus columnas periodísticas sí aparecían diariamente. Muchos lectores empezaban el periódico por ellas, despreciando los grandes titulares y las noticias de la portada. Era adictivo y daba igual el tema que tratara: podía ser injusto, arbitrario o caprichoso en sus opiniones, pero siempre regalaba alguna imagen brillante, una greguería, un verso camuflado, un pensamiento lleno de ingenio y lucidez, y eso lo redimía todo. La hoja del periódico, ese papel barato que antiguamente se usaba para envolver el pescado, dar de comer a las cabras o como papel higiénico, centelleaba con su prosa deslumbrante.
De toda la asombrosa pared de libros que publicó Umbral, quizá no haya ninguno más conmovedor que Mortal y rosa, ese diario literario trenzado con mil recuerdos (muchos vallisoletanos) donde va desvelando su cariñosa relación con su hijito y la enfermedad y muerte del pequeño. Cuesta pensar que una obra tan delicada fuera escrita con furia de metralleta, pero seguro que fue así (el arrebato de muchos pasajes lo delata). El corazón de Francisco Umbral solo sabía latir al ritmo de las teclas de la máquina, en su caso una Olivetti Valentine, y con ese sonido de fondo leo yo todas sus obras.
2002. José Jiménez Lozano. Amor, humildad, belleza y sabiduría en la pluma
 José Jiménez Lozano
José Jiménez LozanoJosé Jiménez Lozano nació en el pueblo abulense de Langa, pasó su infancia en Arévalo y realizó parte de sus estudios universitarios en Valladolid. Fue en esta ciudad donde ejerció el periodismo y donde ha fallecido hace tan poco tiempo que escribo estas líneas con un profundo dolor.
Don José estableció su residencia en el pueblecito de Alcazarén, a treinta y cinco kilómetros de Valladolid, en la comarca de Tierra de Pinares. Parecía imposible imaginarle viviendo lejos del campo, en un lugar que careciera de largos caminos hacia el horizonte, donde no hubiera regatos flanqueados por chopos y un perrillo que acompañara sus pasos, donde el silencio no se rompiera con otra cosa que el tañer de las campanas o el crotoreo de las cigüeñas. Alcazarén tiene dos iglesias con bonitos ábsides mudéjares que recuerdan la arquitectura del Arévalo de su niñez y evocan también los valores de la propia literatura de Jiménez Lozano, que conmueve por su humildad, sabiduría y belleza, igual que estas construcciones rurales. Creo que el primer libro suyo que leí fue precisamente El mudejarillo, una biografía novelada de san Juan de la Cruz compuesta por brevísimos capítulos que funcionan como cuentos independientes, a veces casi como poemas en prosa. Es una narración luminosa, encantadora, llena de amor.
En realidad todas las líneas escritas por Jiménez Lozano parecen obedecer a un impulso amoroso cuyo origen es Dios, en quien él creía con firme convicción. Al fin y al cabo, como afirmó Dante, el amor divino es la fuerza que mueve el sol y las estrellas, y quizá también las hojas de los chopos, los bigotes de los zorros, las alas de las golondrinas y la pluma de nuestro autor, el escritor cristiano por excelencia de la literatura española de las últimas décadas. Pero nada había en él de predicador, todo lo contrario: Jiménez Lozano carecía de la vocación de Fray Gerundio, no buscaba subirse a ningún púlpito ni atronar a las multitudes; hablaba en voz baja, se dirigía al lector como a un amigo con el que quería tratar de cosas importantes, con sencillez, confianza y nobleza. Su ciencia procedía de sus variadas y exigentes lecturas, de sus muchas horas de estudio y meditación, pero rechazaba la jerga de los académicos y se expresaba como el pueblo llano, sin afectación, como un niño, como Jesús (supongo) cuando discutió con los doctores.
Jiménez Lozano cultivó todos los géneros literarios, desde el ensayo (sus títulos más celebrados quizá sean Los cementerios civiles y la heterodoxia española y la Guía espiritual de Castilla), al diario íntimo, el cuento, la novela, la poesía (¡y qué belleza de poesía!) y el artículo periodístico. En cada uno de ellos nos dejó obras maestras.
La variedad de sus intereses fue enorme. Conocía muy bien la cultura judía, la Biblia, la vida y obra de los grandes escritores del Siglo de Oro (sobre todo las de Fray Luis de León, santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz) y se sentía muy afín a la espiritualidad jansenista de Port-Royal, monasterio francés al que estuvieron vinculados Racine o Pascal. También escribió páginas memorables sobre pintura, arquitectura, literatura o música.
El mismo amor con el que don José abordó estos grandes asuntos, lo dedicó también a describir lo más cotidiano: un gorrioncillo que encontraba muerto, entre la escarcha, durante un paseo; el salto inesperado de una ardilla de un árbol a otro; la floración de un almendro…
Era un escritor solitario, piadoso (en todos los sentidos de la palabra), que nunca se plegó a las modas y desarrolló su carrera literaria casi en secreto, ajeno a las grandes editoriales, indiferente a toda vanidad. Yo me lo imaginaba como el marinero que dijo al infante Arnaldos: «Yo no canto mi canción / sino a quien conmigo va». Porque tengo la sensación de que el canto de Jiménez Lozano solo lo escuchamos unos pocos lectores que tuvimos la suerte de encontrarnos por azar con alguno de sus libros y que, desde ese momento, le acompañamos felices, felicísimos, donde quiso llevarnos.
Este reportaje, realizado con el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid, es uno de los contenidos del número 7 de la publicación trimestral impresa Archiletras / Revista de Lengua y Letras.
Si desea suscribirse o adquirir números sueltos de la revista, puede hacerlo aquí https://suscripciones. archiletras.com/