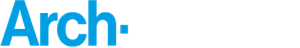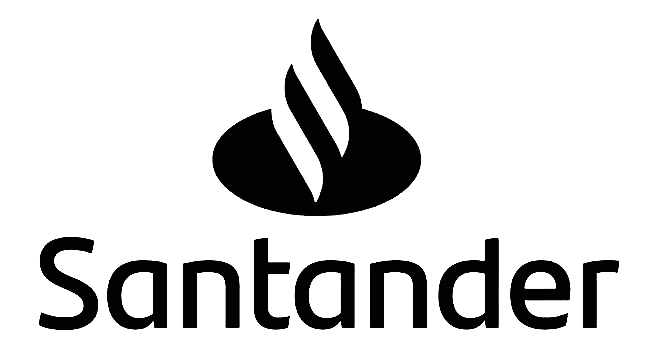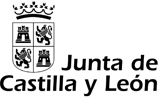Mujeres: a callar, a parir y a cocinar
Mar AbadLas palabras son el escaparate de una forma de vivir y una forma de pensar. Por eso, cuando aplastamos la nariz contra el cristal del lenguaje, vemos machismo y misoginia hasta en el cartel de las ofertas
Los cimientos de la civilización occidental (tan cívica y tan occidental) están cojos. Nuestra historia y nuestra cultura están más torcidas que la Torre de Pisa porque hubo un fallo de construcción: a unos les dieron voz y a otras les mandaron cerrar la boca. Ya se vio en La Odisea:
—Madre —dijo Telémaco— vuelve a tu habitación, a tus labores con el telar y el huso. El discurso será asunto de hombres.
El romano Plauto, tan respetado, lo dejó cincelado en una cita, en el siglo I antes de Cristo: «Por bien que hable una mujer, le está mejor callar».
Esto se perpetuó por los siglos de los siglos. Mira que les gustaban las mujeres calladas. Muchos decían que a ellas les faltaban luces para opinar y decidir en los asuntos públicos y del hogar. Aunque, en realidad, lo que les faltaba era que las dejaran acercarse a los libros. Pero no convenía: ¿quién haría entonces de personal de servicio en el hogar y en la sociedad? ¿Quiénes ejercerían de cuerpo casa? (así llamaban a las sirvientas que se encargaban de la limpieza de los hogares acomodados a principios del XX).
Algunas, a raspones, consiguieron librarse de las mordazas. O lo intentaron. Eso hizo Sor Juana Inés de la Cruz. Aprendió a leer y a escribir en la Nueva España del siglo XVII y eso le dio una vida de excepción: escribió teatro, prosa y poesía. Pero aquello, en cualquier momento, podía acabar molestando.
Y molestó. A Juana Inés de la Cruz se le ocurrió criticar el sermón de un predicador jesuita en su Carta Atenagórica. ¡Orden! Una mujer reprobando a un hombre. ¡Amén, Jesús! El obispo Manuel Fernández de Santa Cruz agarró un pseudónimo de monja y le respondió con la Carta de Sor Filotea de la Cruz. Menudo rapapolvos le echó el obispo y volvió a repetir el argumento de siempre: para qué enfrentar distintas opiniones; lo que ella tenía que hacer era dejar de escribir.
Hubo carta de vuelta. Juana Inés contestó con rotundidad: «Mi entendimiento tal cual ¿no es tan libre como el suyo?». No bastó con eso. Cuestionó uno de los pilares intocables de la tradición occidental: «Y esto es tan justo que no solo a las mujeres, que por tan ineptas están tenidas, sino a los hombres, que con solo serlo piensan que son sabios». Y ya el remate, la mecha por la que muchos la hubieran llevado a la hoguera, ardió en estas letras: «Pero, señora, ¿qué podemos saber las mujeres sino filosofías de cocina? Bien dijo Lupercio Leonardo que bien se puede filosofar y aderezar la cena. Y yo suelo decir viendo estas cosillas: Si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito».
¡Aristóteles haciendo potajes! ¡La que se lió! Aunque las autoridades eclesiásticas zanjaron el asunto en un pispás. Juana Inés tuvo que dejar de escribir y dedicarse a cosas de monja. Fue una castración en toda regla y así lo debió sentir ella por la firma que dejó estampada en el libro del convento: «Yo, la peor del mundo». Juana Inés fue apartada del pensamiento, el arte y las letras. En palabras de hoy (o de la Inquisición actual), lo que le ocurrió a esta mujer es que «fue cancelada» (You’re cancelled!).
Así, calladitas, continuaron en el siglo XIX. Un librazo enorme llamado La Enciclopedia de la mujer recordaba la máxima de siempre: «No se trata de formar una mujer pedante, sino una mujer que sepa, en primer lugar, permanecer en su casa, cosa rara en los tiempos que corren» (ese pedante significaba resuelta, segura y decidida). «Que instruida convenientemente, pueda a su vez instruir a sus hijos, y hablar de otra cosa que de modas y placeres» (convenientemente significaba «como a los hombres les convenía»).
Así siguió un siglo después. Todo el día mandando a las mujeres callar, guisar y coser los tomates de los calcetines. A principios del XX le ocurrió a Rosario de Acuña. Esta periodista y librepensadora escribió un artículo en el que ponía a parir a unos universitarios que estaban acosando cerdamente a una estudiante. El revuelo fue descomunal: huelgas, revueltas, mamporros en varias universidades españolas. Y la guardia civil, que fue a su casa a por ella. Criticar a unos salidos le costó dos años en el destierro, más insultos y desaires que daban para escribir una enciclopedia del odio.
Entonces, como siempre, despreciar a las mujeres era algo cómico. José Jackson, el autor de la obra de teatro ¡Guerra a las mujeres!, escribió una opereta a Rosario de Acuña en la revista Madrid Cómico.
Las mujeres literatas
me molestan sin querer;
como esposa y como madre,
me entusiasma una mujer.
La Rosario Acuña,
que escribe en París,
debe irse a otra parte…
¡Me parece a mí!
Y yo, si algún día
la llego a encontrar,
la digo en su cara:
«¡No escriba usted más!».
«¡Tire usted la pluma,
haga usté el favor,
que zurciendo calcetines
estará mucho mejor!».
 La publicidad de principios y mediados del siglo XX reproducía estereotipos y mensajes abiertamente sexistas. «Enséñale [a ella] que este es un mundo de hombres» y «¡Explica de dónde salen estos zapatos, mujer!» dicen estos dos anuncios, de los que reproducimos un detalle en la portada y en la página anterior, publicados en los años cincuenta en el Reino Unido.
La publicidad de principios y mediados del siglo XX reproducía estereotipos y mensajes abiertamente sexistas. «Enséñale [a ella] que este es un mundo de hombres» y «¡Explica de dónde salen estos zapatos, mujer!» dicen estos dos anuncios, de los que reproducimos un detalle en la portada y en la página anterior, publicados en los años cincuenta en el Reino Unido.Aquel fanfarrón (o matasiete, como se decía entonces) tenía veintidós hijos de distintas mujeres. ¡Qué orgullo semejante semental! (¡un picha brava, vaya!). Pero a ver qué mujer se atrevía entonces a hacer lo mismo. Porque a una mujer con descendencia de varios hombres le hubieran escupido un perra, zorra o coneja.
En los años 30, las voces de las mujeres sonaron más que nunca. En conferencias, mítines… En los escenarios, por los micros de la radio… La Segunda República tiene uno de los timbres más femeninos que haya escuchado la historia. Pero aquel sonido ambiente acabó con el estruendo de las bombas de la Guerra Civil. Y el franquismo otra vez metió a las mujeres bajo el manto del silencio.
Los padres, las madres, los curas, las monjas, los maestros, las profesoras… Todos decían a las niñas «calladita estás más guapa». A la que hablaba la reprendían con un marisabidilla. A la que contestaba le reprochaban ser una respondona. Y esta es la mayor crueldad lingüística: robar las palabras a alguien.
En los años 40 aparecieron cientos de libros para adoctrinar a las mujeres y otra vez intentaron callarlas. Tenían títulos tan melosos como El hogar feliz, y los publicaban editoriales tan carameladas como Salud y Felicidad. «La verdadera madre (…) no hablará a tontas y a locas», decía ese libro. Las mujeres tenían que entender que de entendederas iban cortas y que solo sabían hablar de refritillos y amoríos. Y a ver, que para molestar, mejor se callaran. «Al llegar la noche, una vez terminada su labor, ella puede acoger, bien reposada, a su dueño y señor. Él, por el contrario, está cansado, y su primera necesidad es dejarse caer en un sillón para leer en paz el periódico. No siente la necesidad de hablar, sino de estar solo. Una esposa que sea lo suficientemente sabia para darse cuenta de ello y para mirar el buen lado de esta actitud, aparentemente indiferente, coloca una piedra importante en el edificio de la dicha conyugal. Pero como ella ha estado sola todo el día, es natural que sienta el deseo de compartir con él sus reflexiones y departir con él acerca de mil y una cosas que para él solo tienen una importancia muy relativa».
La batuta aleccionadora de El hogar feliz decía a las mujeres que no mostraran «señales de irritación» porque a su marido no le gustaría nada y acabaría yendo a casa solo a comer y dormir. «La reina del hogar no debe servirse más que de palabras que llenen de encanto y atractivo todo lo que se hace en la casa. Ella contará con dulce voz una historieta aleccionadora, hará una confidencia o una lectura interesante en el momento oportuno».
Intentaban aplastarlas con palabras y expresiones como jefe de familia y amo y señor. Eso era el marido: el que mandaba, el que llevaba los pantalones. «El marido —dotado de una constitución más robusta y de un mayor equilibrio nervioso— debería pensar más a menudo en sus responsabilidades personales. Toda esposa necesita el apoyo moral de su marido». Y que a ella no se le ocurriera pedirle que levantara un plato de la mesa, «porque solo consagrando todas sus energías a su trabajo podrá el jefe de familia asegurar el bienestar de su hogar».
Ella era el ángel del hogar: sumisa, resignada y sacrificada. «La esposa razonable aceptará gozosa mantenerse en segundo plano para poner a su marido y a su trabajo en el primero», predicaban. «Ha de conservar la casa en buen estado; y hacer que la limpieza y el orden reinen por doquiera, y si hay algo que no va bien es ella la que será criticada». ¡Uuuh! Metiendo susto. Porque a ver quién se atrevía a cuestionar que las mujeres eran las regidoras del comprar y cocinar, el lavar y coser, el limpiar y criar, y esas faenas a las que ellas mismas llamaban las labores propias de mi sexo.
El sexo partía el mundo en dos bloques irreconciliables: el hombre y la mujer (igual que hoy lo dividen los géneros: masculino y femenino). La raya que los separaba era infranqueable. Entonces se vendía como las dos caras de la misma moneda, diferentes pero complementarias. Aunque la verdadera ecuación era muy distinta: nunca fue la suma de dos iguales; siempre fue una explotación y a las mujeres les tocó hacer el (número) primo.
Esta propaganda llegaba al punto de decir que si una mujer se ponía unos pantalones acabaría convirtiéndose, más o menos, en transexual. Con qué alarma lo contaba Daniel Vega en el libro Valores espirituales en quiebra, publicado en 1952: «Ante la extensión cada vez mayor de los pantalones femeninos y ante la importancia que reviste este fenómeno actual, no puede el escritor quedarse sin señalar esta anomalía, este absurdo y esta aberración de que una mujer se vista a contrapelo de su naturaleza. Según este proceder, podría aparecer de la noche a la mañana la moda de que los hombres salieran a la calle vestidos de mujer, con falda negra, peineta, rizos, abanicos, pinturas, pendientes, collares, anillos, dijes, orejas rasgadas…, falda ceñida…, escotes por todos los ángulos… Vistiéndose de hombre, adquirirá la mujer los modos hombrunos…, gestos, palabras, y hasta el tono de voz sonará en bronco, desechando ex profeso la cuerda de tiple que es su fonética propia».
Al silencio que promulgaba el franquismo le añadieron el deber de la sonrisa. Era un imperativo: guapa (arreglada) y sonriente (como si llevara el emoji de la sonrisa ahí impertérrito). Había una definición para la sonrisa pública, que ocultaba «el privado disgusto familiar» y acallaba el qué dirán (el juicio social de los chismes y los señalamientos), y otra para la sonrisa de puertas adentro, esa careta que había que mostrar al esposo cuando llegaba a casa.
Tanto han mascado, paladeado y tragado las mujeres su enfado que hace unos años, entre las feministas, apareció el concepto del derecho a la ira. La periodista Soraya Chemaly dice en su libro Enfurecidas: «Ser buena mujer implicaba no ser difícil, ni descarada, ni expresar sus
propias necesidades, es estar furiosa sin parecerlo. Si ha habido una época en la que no tienes que silenciarte, en la que debes encauzar tu furia en objetivos y lugares saludables, es esta época. La furia es una reivindicación de nuestros derechos».
Mujer tenías que ser
 Revista Medina de 1945. La imagen transmitida por Medina —donde la mujer es deportista, moderna, viste a la moda y está rodeada de comodidades— encubre una existencia gris de sumisión y calamidades.
Revista Medina de 1945. La imagen transmitida por Medina —donde la mujer es deportista, moderna, viste a la moda y está rodeada de comodidades— encubre una existencia gris de sumisión y calamidades.En la agonía del franquismo de los años 70 aún pesaba esa ideología de la mujer como responsable de las faenas caseras. En los colegios religiosos formaban a las niñas para que fueran correctas amas de casa y aplicadas madres de familia. Y ahí las ponían a zurcir calcetines y coser dobladillos.
En un colegio de Motril había una niña llamada María Martín Barranco que estudiaba costura. No porque quisiera. Ni porque le gustara. Pero nació niña, y como su infancia terminaba en a, la intentaron educar para ser madre y esposa. Las monjas eran exigentes con las cosas del coser. María daba puntadas para salir del paso, pero las profesoras miraban las telas por detrás para comprobar si el punto era ordenado o era un embrollo de hilos enredados.
Aquello no hizo que la niña aprendiera a coser mejor, pero le enseñó algo mucho más útil. Le enseñó a mirar las entretelas, las entrañas y los entresijos de las cosas. La niña, cuando creció, descubrió que las palabras también tienen trama y dobladillos, y que en esa parte de atrás se esconden las ideologías. Descubrió que el machismo estructural que veía a su alrededor retumbaba en el lenguaje: en las palabras, los dichos, los chistes, las frases hechas, los refranes, la cultura popular, los diccionarios, los cuentos, las canciones infantiles. La misoginia y el machismo estaban tan clavados en las letras que se han ido diciendo solos cada vez que alguien abría la boca.
María Martín Barranco se licenció en Derecho y fundó la Escuela Virtual de Empoderamiento Feminista. Desde ahí siguió analizando el machismo en el lenguaje y ya lleva dos libros sobre el tema: Ni por favor ni por favora y Mujer tenías que ser, de la editorial Catarata. Analizando el lenguaje, ha visto que no hay manera de salir indemne de ser mujer. A la que le gusta el sexo la critican por puta; a la que no le gusta, la acusan de estrecha. La que se dedica en cuerpo y alma a su familia es una maruja y la que se dedica a su profesión es egoísta o mala madre. La que tiene el culo gordo: porque es gordo; la que no tiene culo: porque no hay donde agarrar. Aquí siempre hay desprecios para una cosa y la contraria.
Hay un asunto sangrante: la menstruación. Y otra vez, metralla para rato. María Martín Barranco pone el zoom en las expresiones relacionadas con el periodo y señala lo descabellado que resulta decir estoy mala cuando no hay nada malo en ello; tan solo tiene la regla. Es una función fisiológica más y, sin embargo, la cultura la ha convertido en un tema incómodo y un tabú. Hasta hace nada (y quizá todavía) había que esconderlo en la calle y en las palabras. Una mujer daba una compresa a otra como si le pasara metadona, y en las conversaciones este asunto bajaba hasta el susurro.
Por eso hay cientos de eufemismos para evitar pronunciar las palabras explícitas. Martín Barranco ha recogido montones relacionados con la regla: estar femenina, estar muy mujer, estar en esos días, estar indispuesta, estar de baja, los días difíciles, cerrado por mantenimiento, tener el coño sublevado, la visita de la pelirroja, la visita del rencor. Y montones para citar el periodo: mi prima la comunista, el fastidio, la cuerda del jamón, el cólico de fresas, la cosa, el tomate, la berza, tener visita, el vampirín, karmele la mancharte, el tiroliro, andresito, los pintores en casa, romperse el mango de la sartén, la marea baja, visitarte el novio, la visitadora social, romper la tinajita, la mensual, con lo que se hacen las rectas.
 Compañía de teatro de Reynaertghesellen interpretando a Yerma de Dimitri Verhulst, dirigida por Marnick Bardyn.
Compañía de teatro de Reynaertghesellen interpretando a Yerma de Dimitri Verhulst, dirigida por Marnick Bardyn.En los desprecios hacia la mujer hay un tema que clama al cielo: la maternidad. Otra vez hay desdén para todas: la que tiene muchos hijos es una coneja y la que no parió ninguno tiene el vientre vacío. Martín Barranco reúne otro ramillete que dicen a las mujeres que no son madres: jardín sin flores, se le pasó el arroz, mujer vacía… y esas monsergas que se han convertido en frases hechas: «¡Qué egoísta!» o «¡Ya te arrepentirás!».
La investigadora recoge en su libro una relación de palabras del diccionario que reflejan ese menosprecio milenario por las mujeres sin hijos: yerma («no cultivada»), machorra («estéril, infructífera»), mañera («dicho de una hembra: estéril»), amular («dicho de una mujer: ser estéril»).
Estas palabras ya no se utilizan, pero la mentalidad con las que se decían permanece. Es curioso lo asumido que está, que aún muchas mujeres madres hablan con paternalismo de las mujeres que no son madres (paternalismo: «tendencia a aplicar las formas de autoridad
y protección propias del padre en la familia tradicional a relaciones sociales de otro tipo»). Qué penas les inspiran: «Ay, qué vida más triste debe tener sin hijos». ¡Ja! Pues no es eso lo que opina el creciente número de mujeres que en los países más desarrollados deciden no tenerlos, ni las pocas que en el pasado escaparon de la maternidad metiéndose a monjas o aprovechando que, como adineradas aristócratas, podían permitirse el lujo de no casarse.
La maternidad se sigue juzgando hoy con severidad. Todo el mundo opina de la crianza de los hijos ajenos y continúan vigentes las etiquetas de buena madre y mala madre. Los antecedentes recientes del discurso sobre la maternidad son escabrosos. La revista Medina del 6 de diciembre de 1942 (un panfleto de la dictadura nacionalcatólica de Franco) decía: «Se llega a la maternidad por el dolor como se llega a la gloria por la renunciación. Maternidad es continuo martirio. Martirio creador, perpetuador, que comienza con la primera sonrisa del hijo y solo finiquita cuando los ojos inmensos de la madre se cierran para siempre… Iluso sería quien pretendiera asociar la perfección a la felicidad…, siendo el mundo por mandato divino valle de lágrimas… Solo es mujer perfecta la que sabe formarse para ser madre. Si en el agradable camino de una vida fácil, la mujer no sabe prepararse más que para el amable triunfo de salón, pobre será su victoria… El gozo de ser madre por el dolor y el sacrificio es tarea inexcusablemente femenina».
María Martin Barranco cree que aún tenemos un mandato muy fuerte hacia la maternidad. «Pero lo curioso es cómo la cultura actual nos empuja a una manera determinada de ser madres», indica por videollamada. «Hasta hace ochenta años existía la idea de «tienes que parir porque eres mujer», pero esa idea de la entrega y del cuidado absoluto de la prole no era la misma que la de ahora. El mandato de la descendencia era para dar hijos al marido y que él demostrara su hombría. Por eso hablo de la yerma de García Lorca: la que no es una mujer válida porque no deja a su marido demostrar que él es válido para procrear. Antes cargaban a las mujeres con el mandato de su maternidad y el mandato de la paternidad de su marido».
Piensa la investigadora que la idea actual de la maternidad no ha evolucionado tanto como parece. Han cambiado las palabras y el discurso, pero la idea de la madre entregada a sus hijos permanece intacta. Y eso, en una sociedad en la que la mujer trabaja fuera de casa, ha creado un nuevo malestar. «Cuando dedicamos algo de tiempo a nuestra vida personal, la carga de culpa es absoluta. El mandato es el mismo pero lo hemos revestido con otras palabras para que parezca distinto».
No hay tantos cambios desde que pusieron los puntales y dieron las primeras puntadas a la cultura occidental. En los dichos populares que aún se escuchan hoy, hay muchos ideales de la Grecia y la Roma clásicas. Martín Barranco lleva décadas apuntándolos y, como ella es de mirar en las entretelas del lenguaje, abrimos su libro… buscamos… y para muestra, un botón: «El amor de la mujer en la ropa del hijo se ve».
Este artículo de Mar Abad es uno de los contenidos del número 11 de la publicación trimestral impresa Archiletras / Revista de Lengua y Letras.
Si desea suscribirse o adquirir números sueltos de la revista, puede hacerlo aquí https://suscripciones. archiletras.com/