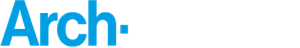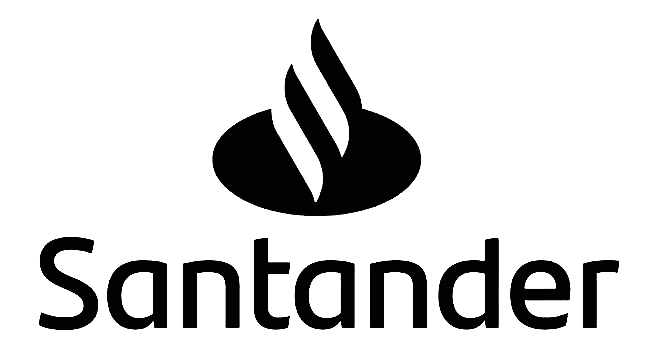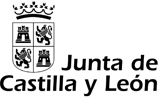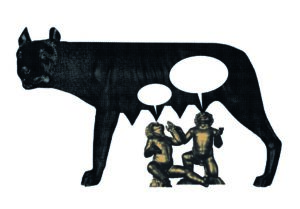Y a ti… ¿quién te ha enseñado a hablar así?
Borja BauzáTodos los niños traen consigo, al nacer, la capacidad de aprender a hablar. Pero no todos terminan hablando igual. Dicen los estudios, que no tiene nada que ver con la biología. Es cultural
Una mañana lluviosa, hace ahora unos cinco años, la escritora Margaret Talbot cogió su grabadora, la tiró dentro del bolso, cerró la puerta de casa, arrancó el coche y se preparó para la panzada de kilómetros que tenía por delante. Su destino era Providence, la capital de Rhode Island, donde la estaba esperando Stephanie Taveras, una trabajadora social embarcada en una misión un tanto extraña.
Una vez en Providence, una ciudad de 200.000 habitantes situada entre Boston y Nueva York, Taveras dijo que debían poner rumbo a los barrios del sur. La zona, una de las más pobres de la región, es famosa por el mercadeo de drogas y las guerras de pandillas y no es, por tanto, el sitio más indicado para jugar a Dora la exploradora. Pero la extraña misión de Taveras obligaba a ir allí, así que qué remedio.
Tras un rato conduciendo por calles cada vez más inhóspitas, Tavares dio el alto y las dos mujeres se detuvieron frente a una casita de madera ubicada en una calle donde una de cada tres familias vive por debajo del umbral de la pobreza. Dentro de la casita de madera, Talbot se encontró con una niña de 7 meses llamada Skylah acompañada de sus padres: Nicholas Mailloux, un chaval de 25 años en paro, y Maranda Raposo, una muchacha de 21 años con el pelo de color magenta y dos trabajos mal pagados.
Nicholas y Maranda habían decidido apuntarse a un programa llamado Providence Talks centrado en ayudar a parejas de ingresos bajos a comunicarse mejor con sus hijos. El objetivo del programa era impulsar el desarrollo cerebral de los pequeños. Porque a los críos, y sobre todo a los críos que todavía no han cumplido los 3 años, conviene hablarles. Y no de cualquier manera. Por eso estaba Taveras allí.
Desigualdades sociales
El programa Providence Talks, que continúa funcionando en la actualidad, se basa en las conclusiones del experimento que Betty Hart y Todd Risley, dos psicólogos de la Universidad de Kansas, llevaron a cabo en los años ochenta.
Dicho experimento consistió en meterse dentro de cuarenta y dos hogares y examinar, durante dos años y medio, cómo aquellos cuarenta y dos matrimonios se comunicaban con unos hijos que todavía no habían cumplido su primer año de edad. La gracia residía en la diversidad socioeconómica del elenco. Hart y Risley lograron reclutar a trece familias de clase muy acomodada, a otras diez de clase media, a trece más de clase trabajadora y, finalmente, a seis familias que no podían hacer la compra sin ayuda del gobierno.
Terminado el experimento, analizaron los resultados. Nada menos que 1300 horas de grabación. Y descubrieron un par de cosas interesantes. El primer aspecto que llamó su atención tenía que ver con los niveles de afectividad; al margen de la clase social y de la cantidad de comida que hubiese en la nevera, todas aquellas familias se esforzaban por educar a sus vástagos con un grado de afecto más que aceptable. Por ese lado, todo en orden. Sin embargo, también llamó su atención un aspecto que no por sospechado resultaba menos trágico: los padres que tenían un mayor nivel adquisitivo hablaban más y de forma mucho más elaborada con sus hijos. De media, en las trece familias más acaudaladas los niños pequeños escuchaban unas 2150 palabras por hora frente a las 620 escuchadas por los niños que solo podían comer cuando llegaba el cheque gubernamental. «Con pocas excepciones, cuanto más hablan los padres con sus hijos más rápido crece el vocabulario de los niños y mejores resultados sacan en los test de inteligencia pasada la frontera de los 3 años», escribieron Hart y Risley.
Aquel estudio no tardó en hacerse famoso e introdujo en el imaginario colectivo estadounidense un concepto llamado word gap: la creencia de que los matrimonios que se las ven y se las desean para llegar a fin de mes no se comunican lo suficiente con sus hijos y por eso luego esos hijos tienen más dificultades para salir adelante en la vida. Puesto de otro modo: en un país obsesionado con sus problemas estructurales —racismo, inseguridad, pobreza— Hart y Risley habían encontrado otro foco para explicar las desigualdades sociales.
Su experimento venía a decir que el problema no solo está en el primo pandillero que resulta ser una pésima influencia, o en una educación primaria deficiente, o en unos padres que no se soportan y en consecuencia convierten el salón de casa en un campo de batalla. También está en algo tan cotidiano como la manera de decirle al niño que se termine el plato de lentejas. ¿Por qué ordenárselo cuando puedes explicárselo? Sí, claro que es más fácil imponerse, ejercer la autoridad materna —o paterna— y neutralizar la lata que te va a dar el benjamín de la casa tras un día para olvidar. Claro que es más sencillo soltar «pues porque no y punto» cuando el chavalín cuestiona por qué algo no sucede de una determinada manera. Pero adoptar esa actitud, concluyeron Hart y Risley, puede llegar a definir el futuro de tu hijo. Y no precisamente para bien.
La clase social tampoco es decisiva
Las conclusiones de Hart y Risley no tardaron en colarse dentro de la agenda de algunos políticos y hoy en día su tesis —que la existencia del word gap es nefasta para la sociedad— sigue calando entre quienes tienen poder de decisión. El programa Providence Talks es un ejemplo. Otro, de mayor alcance, fue una iniciativa presentada por Hillary Clinton en el año 2014 titulada Too Small To Fail. Sin embargo, no todo han sido aplausos.
Hay quien sostiene que sacar unas conclusiones tan lapidarias de un experimento realizado con una muestra tan pequeña es una barbaridad. «¿Que si los padres de clase baja hablan menos con sus críos?», se preguntaba en voz alta Mark Liberman, un investigador de la Universidad de Pensilvania. «Bueno, esa es una cuestión que afecta a millones de personas». Lo que quiere decir Liberman es que, examinando a cuarenta y dos familias, uno puede conseguir un puñado de anécdotas o, en el mejor de los casos, la justificación para seguir investigando en una dirección concreta. Pero poco más.
Anne Fernald, una psicóloga de la Universidad de Stanford, también ha mostrado cierto escepticismo con la contundencia de Hart y Risley. En uno de sus papers, por ejemplo, concede que ha encontrado diferencias entre clases sociales, sobre todo en lo relativo a la cantidad de vocabulario y la capacidad para construir frases, pero matiza que también se ha encontrado con enormes diferencias dentro de un mismo entorno socioeconómico y, concretamente, dice haber encontrado a padres tremendamente ricos que apenas se comunican con sus criaturas. Es decir: la clase social tiene su importancia y puede influir en cierta medida, pero tampoco es decisiva.
Este tipo de críticas cuestiona la metodología empleada en aquel experimento ochentero. No son rapapolvos menores, qué duda cabe, pero, en comparación con los alegatos que se van a reproducir a continuación, son críticas que se limitan a prospectar la superficie. Para sumergirse, bucear y tocar el quid de la cuestión hay que recurrir a los lingüistas.
Lo primero que dice Cecile McKee, psicolingüista de la Universidad de Arizona, nada más escuchar mi batería de preguntas es que una cuestión semejante no se puede abordar si antes no nos hemos hecho la siguiente pregunta: ¿qué entendemos por lenguaje?
¿Entendemos por lenguaje una mera lista de palabras? Entonces sí, dice McKee. En ese caso es evidente que el entorno, el crecer rodeado de atenciones, puede afectar al tamaño de esa lista. No se mete en si lo de las atenciones está o no está relacionado con la clase social porque dice que últimamente circulan estudios contradictorios al respecto, pero le parece una obviedad sostener que si te hablan más conseguirás completar la primera infancia con más palabras y que si te hablan menos pues soplarás las velas de tu tercer cumpleaños con menos palabras en la mollera. Ahora bien: ¿qué ocurre si asumimos que el lenguaje incluye la gramática? En ese caso la respuesta es que todos los niños, salvo los que arrastran alguna patología, pueden desarrollar los fundamentos de su idioma independientemente del entorno.
«Lo que hace que el lenguaje funcione es un sistema computacional que tenemos en el cerebro, que es el mismo sistema computacional que nos ayuda a resolver, por ejemplo, ecuaciones de segundo grado y que es el que se encarga de la sintaxis», me explica unos días después Mamen Horno, lingüista y psicóloga de la Universidad de Zaragoza. «Y ese mecanismo es completamente ajeno a cualquier input externo». Es decir: que a ese mecanismo cerebral que se encarga de la sintaxis y de otras cincuenta mil cosas le da absolutamente igual quiénes son tus padres, en qué tipo de ambiente has crecido y si te sabes relacionar mejor o peor. Viene de serie. Luego está el léxico. Las palabras. O, tal y como explica la versión clásica, «el alimento de la sintaxis». Aquí, dice Horno, sí es importante el input: «Aquellos padres que leen mucho a sus hijos, o que utilizan un lenguaje más culto, van a conseguir que sus hijos tengan más alimento para la sintaxis».
Bien. Llegados a este punto, y poniéndonos en la piel de un crío de 2 años de edad que recibe conversación de pascuas a ramos y que por lo tanto ha desarrollado muy poco su léxico, la pregunta es: ¿qué consecuencias tiene esa falta de vocabulario a medio y largo plazo? Responde McKee: «Los niños no dejan de aprender con el paso del tiempo. Siguen aprendiendo en casa y también en el colegio. Son máquinas cerebrales. De modo que el daño, si es que se quiere llamar así, no es ni mucho menos irreparable salvo que nos vayamos a casos extremos».
Genie no sabía ni comunicarse
 Cuando la gente piensa en un caso extremo, suele acordarse de Mowgli, el niño salvaje que protagoniza El libro de la selva. Un chaval al que sus padres perdieron de vista a los pocos meses de vida que se dedica a vagabundear por la selva saludando de buen rollo a casi todo bicho viviente.
Cuando la gente piensa en un caso extremo, suele acordarse de Mowgli, el niño salvaje que protagoniza El libro de la selva. Un chaval al que sus padres perdieron de vista a los pocos meses de vida que se dedica a vagabundear por la selva saludando de buen rollo a casi todo bicho viviente.
No obstante, los casos reales de niños salvajes suelen ser bastante más trágicos y se acercan más a vidas como la de Genie: una niña que con 20 meses fue encerrada en una habitación donde pasaba las horas del día atada a una silla sin apenas contacto humano. Las autoridades de California dieron con ella en noviembre de 1970. Cuando la encontraron pesaba veintiséis kilos, tenía dos hileras de dientes —fruto de una enfermedad dental—, la mirada perdida, apenas podía tragar y no hacía más que salivar y escupir. No es que no pudiese hablar; es que ni siquiera sabía cómo comunicarse. Tenía 13 años.
Según cuenta McKee, uno de los grandes problemas a la hora de investigar el desarrollo del lenguaje tiene que ver con el campo de estudio. Está plagado de minas. O sea: repleto de experimentos potenciales que no se pueden llevar a cabo por cuestiones éticas. Que tú no puedes amargarle la existencia a un crío para ver cómo reacciona, vaya. De modo que cuando aparece un caso como el de Genie los investigadores se frotan las manos. Alguien, un malnacido en este caso, ha hecho el trabajo que ni lingüistas, ni psicólogos, ni sociólogos podrán realizar jamás. Dejando a un lado las consideraciones morales, que no son pocas ni tampoco deben pasarse por alto, lo cierto es que la psicopatía del padre de Genie brindó al campo de la investigación del cerebro humano una perita en dulce.
 Ganie (nacida el 18 de abril de 1957) fue descubierta en la ciudad de Arcadia, California. Hasta los 13 años, no tuvo contacto con el mundo, ni con persona alguna, salvo su padre. Genie no podía hablar y caminaba a cuatro patas.
Ganie (nacida el 18 de abril de 1957) fue descubierta en la ciudad de Arcadia, California. Hasta los 13 años, no tuvo contacto con el mundo, ni con persona alguna, salvo su padre. Genie no podía hablar y caminaba a cuatro patas.Los meses posteriores a su liberación fueron harto intensos. Hasta el hospital infantil donde fue trasladada se desplazaban diariamente médicos, psicólogos y psicolingüistas con el fin de estudiar a la muchacha. Su misión era conocer en qué estado se encontraba y ver hasta dónde podía desarrollar, a esas alturas de la película, lo que Steven Pinker llama «una de las maravillas del mundo natural». El lenguaje.
A pesar de una gestión desastrosa —tras pasar un año en el hospital Genie fue brincando de casa en casa hasta terminar incrustada en un programa estatal de ayuda al discapacitado—, con el paso de los años el equipo investigador pudo determinar dos cosas. Primera: que la niña, en cuanto recibió los primeros estímulos, comenzó a desarrollar su capacidad comunicativa a una velocidad impresionante. Y segunda: que semejante progreso no se tradujo en la adquisición de una primera lengua. La década que pasó aislada del mundo había hecho mella y aquello no parecía tener solución. Nunca llegó a dominar el idioma. Se dice, incluso, que con el paso del tiempo Genie ha ido perdiendo capacidad de expresión al carecer de estímulos adicionales y milimétricamente dirigidos como los del hospital. Pero a saber. Susan Curtiss, una lingüista de la UCLA que siguió su caso de cerca, dice que las autoridades estatales no dejan que nadie, ni siquiera ella, visite a la mujer. «Sospecho que sigue viva porque siempre que llamo me cuentan que está bien», declaró Curtiss al diario británico The Guardian en 2016. La vio por última vez en 1980.
Pero Genie es, como dice McKee, un caso extremo. Una niña salvaje que, si de verdad sigue con vida, estará tratando de salir adelante con mucho esfuerzo y altas dosis de frustración. Afortunadamente, hay pocas Genies en este mundo. Existen dos casos parecidos —el de Víctor de Aveyron en Francia y el de Kaspar Hauser en Alemania— bien documentados. Sin embargo en aquella época, a comienzos del siglo XIX, las inquietudes de los ilustrados iban por otros derroteros y las preguntas apuntaban a la brújula moral de los adolescentes. ¿Tenían una? ¿Hacia dónde apuntaba la aguja?
Mucho terreno por descubrir
Husmeando en la ciencia que estudia el lenguaje —cuál es su origen, de qué manera se adquiere, cómo evoluciona— uno cae rápidamente en la cuenta de que hay menos verdades universales de las que nos pensamos y, en cambio, mucho terreno por descubrir. Esta, por cierto, no es una opinión personal. Mejor dicho: no es solo una opinión personal. Es algo que hasta el propio Noam Chomsky, eminencia lingüística donde las haya, ha declarado.
Lo hizo un año antes de que la escritora Margaret Talbot cogiese su grabadora, arrancara el coche y pusiese rumbo a Providence para encontrarse con Stephanie Taveras. Fue en un paper titulado «The mystery of language evolution» firmado junto a otros siete expertos de talla mayor. A saber: Marc Hauser, Charles Yang, Robert Berwick, Ian Tattersall, Michael Ryan, Jeffrey Watumull y Richard Lewontin. Para entendernos: gente que imparte clase en el MIT, Harvard, Cambridge, etcétera. La crème de la crème. Pues bien, el comité de sabios expuso en aquel famoso artículo académico lo que sigue: para entender la evolución del lenguaje necesitamos contar con unas evidencias que todavía no tenemos.
Como es natural toda esa falta de evidencia, todo ese horizonte por conquistar, genera unos cuantos cruces de sables al año. Uno de los más sonados aconteció durante la primera década de este siglo, cuando un lingüista llamado Daniel Everett cuestionó, tras tirarse décadas en la Amazonia brasileña conviviendo con las tribus perdidas del lugar, una de las teorías más consagradas en la disciplina. La biolingüística de Chomsky. O para que usted lo entienda: la idea de que la semilla del lenguaje no se puede aprender o adquirir porque es innata. Eso no implica que esa semilla no necesite ser regada, y ahí es donde entra la pregunta de cómo se riega la plantita para que esta crezca fuerte y sana, pero lo que dice Chomsky es que la capacidad de hablar es algo biológico, no cultural. Everett, que en sus años mozos se declaró chomskiano, alzó la voz contra esta teoría tras su paso por la selva. Y lo hizo a bombo y platillo, best seller incluido. Sin embargo, la Academia cerró filas en torno a Chomsky y condenó al advenedizo a pregonar en el desierto. El consenso en torno a la biolingüística no se rompió.
Otro consenso radica en la importancia del entorno: cuando uno está aprendiendo a hablar, la gente que te rodea influye. Lo que se puede discutir, como de hecho ha sucedido a lo largo de estas páginas y como sucede diariamente en las universidades de medio mundo, es hasta qué punto influye y qué variables conviene tener en cuenta. ¿Arrastrar un vocabulario limitado porque pater no para de bufar cada vez que le pides el chupete aumenta las posibilidades de acabar en la cola del INEM? ¿Esa supuesta realidad tiene que ver con la clase social? Hart y Risley parecían tenerlo claro. McKee, por el contrario, no lo tiene nada claro. Y así con tantas otras cosas.
Una esponja del conocimiento
 El lingüísta Daniel Everett tras tirarse décadas en la Amazonia brasileña conviviendo con las tribus perdidas del lugar, cuestionó una de las teorías más consagradas: la biolingüística de Chomsky.
El lingüísta Daniel Everett tras tirarse décadas en la Amazonia brasileña conviviendo con las tribus perdidas del lugar, cuestionó una de las teorías más consagradas: la biolingüística de Chomsky.Tres meses después de visitar la casita de madera ocupada por Nicholas Mailloux y Maranda Raposo, la prestigiosa revista The New Yorker accedió a contar, en un reportaje firmado por Talbot, lo que estaba intentando conseguir el programa Providence Talks. De modo que la escritora regresó a Rhode Island para ver cómo progresaba Skylah.
Cuando llegó al lugar, se encontró con Stephanie Taveras, la trabajadora social a la que había acompañado en su primer viaje, y con Andrea Riquetti, directora del proyecto. Dentro de la casita estaba, también, la hermanastra de Skylah.
En un momento dado, mientras Nicholas y Maranda explicaban cómo les había ido durante los últimos días, Skylah trepó hasta donde estaba su hermanastra y empezó a dar golpes con el mando de la televisión. Maranda la amonestó: «¡Deja de ser tan puñetera!». Riquetti intervino inmediatamente. De forma muy cordial, casi sumisa, explicó que Skylah solo quería atención. «A estas edades juegan con la causa y el efecto», dijo. «Ella solo quiere…». «Hacerme trabajar», contestó, resignada, la madre antes de que Riquetti acabara su frase.
La directora del programa decidió no engancharse con Maranda en disquisiciones sobre las desventajas de percibir a Skylah como una personita con ganas de tocar la moral en lugar de percibirla como una esponja del conocimiento en constante labor descubridora. Esbozó una sonrisa y cambió de tema. Más tarde, cenando con Talbot, explicó el motivo de su mano izquierda. Es gente, dijo, que suele llevar una vida en la que todo parece ir de mal en peor. Por eso —añadió— el programa no puede convertirse en otro ingrediente a echar en la olla de su frustración cotidiana. De ser así muchos padres se darían de baja.
Aquello no pasó. Si alguien se dio de baja durante los primeros meses del programa, la ausencia fue compensada por un sinfín de altas. Providence Talks es, hoy por hoy, la historia de un éxito. Tan es así que ya son varias las ciudades que han puesto en marcha iniciativas semejantes con ánimo de luchar contra el dichoso word gap. ¿Logrará un programa basado en la lingüística arreglar la brecha social? Habrá que ver.
La primera palabrota
Todos hemos sido testigos del apuro que pasa una madre cuando su hijo pequeño advierte, a pleno pulmón, de la llegada de un mojón.
–¡Caca! ¡Caca!
–Vale, cariño, pero no lo digas tan alto…
Ahí, en esa interacción, se encuentra el origen del primer humor producido por los niños: el humor escatológico. «Cuando una madre le dice a su hijo que no diga eso en voz alta, el niño detecta una incongruencia», señala desde la Universidad de Alicante la investigadora Larissa Timofeeva. Porque, claro, al chavalín le han enseñado que hacer necesidades es algo natural, nada de lo que arrepentirse. Entonces… ¿por qué no comunicarlo cuando sucede? Timofeeva, que es una de las integrantes del grupo GRIALE, explica que a partir de esas incongruencias el crío empieza a entender, tras cumplir los 3 o 4 años, que palabras como «caca» son tema tabú. Y como no hay nada más atrevido, ergo divertido, que romper un tabú, pues el niño empieza a soltar el famoso «caca, culo, pedo, pis» mientras se parte de risa al ver la cara de escándalo que pone su madre. La gracia del «caca, culo, pedo, pis» —continúa explicando Timofeeva— dura unos años. Hasta que al cumplir su primera década en el mundo, nuestro pequeño protagonista cambia de fase y empieza a ver esas palabras como un medio —como una forma de completar un chiste, por ejemplo— en lugar de como un fin.
El bilingüismo: rumores y ventajas
 Carteles informativos en inglés y español en una escuela de primaria de Texas, un estado norteamericano con un alto porcentaje de población bilingüe. alamy stock photo
Carteles informativos en inglés y español en una escuela de primaria de Texas, un estado norteamericano con un alto porcentaje de población bilingüe. alamy stock photoEl bilingüismo es un fenómeno muy curioso: goza de una fama excelente (¿quién no quiere que su hijo domine cuantos más idiomas mejor?) y, al mismo tiempo, arrastra una serie de prejuicios como aquel que dice que si al niño le meten dos idiomas a la vez termina por no dominar ninguno o como ese otro que dice que los niños bilingües aprenden todo más despacio.
Pero, ¿hay algo de cierto en todo eso o estamos hablando de rumorología producida en el bar de la esquina?
Conviene empezar aclarando que las personas que investigan el fenómeno suelen dividir el bilingüismo en dos campos. Por un lado están los bilingüismos simultáneos y luego están los bilingüismos secuenciales. El primer tipo es el que se forja desde la cuna; cuando siendo niño estás comportándote como una esponja y absorbiendo todo lo que te llega y resulta que lo que te llega es el francés de tu madre junto con el italiano de tu padre. El tipo secuencial es el bilingüismo que se consigue a base de estudiar un segundo idioma.
Aclarado que aquí vamos a tratar el primer caso, pasemos a valorar esos prejuicios. Aprender dos lenguas simultáneamente desde el nacimiento no parece suponer ningún esfuerzo adicional para el niño. «Lo fundamental para adquirirlas es que reciba inputs suficientes en ambas», explica desde la Universidad de Padua la doctora Irene de la Cruz Pavía. Es decir: que una de las dos lenguas se imponga a la otra por usarse con más frecuencia no implica que la segundona se evapore. Siempre y cuando siga expuesto a esa segunda lengua, esta seguirá formándose en la mente del pequeño. En esos casos el niño convertirá en lengua dominante la que más escucha pero, en paralelo, también adquirirá la segunda. Podrá comunicarse en ambas lenguas siempre que haya estado expuesto a ellas regularmente y suficientemente.
Aunque la adquisición bilingüe conlleve la adaptación de algunos procesos, los niños bilingües pasan por etapas de aprendizaje similares a las de los niños monolingües. El cerebro de un bilingüe, explica De la Cruz Pavía, tiene que separar y distinguir en qué lengua debe trabajar porque todos sus idiomas se encuentran activos. Esta tarea adicional conlleva un coste de procesamiento, que se observa en ciertas labores de laboratorio en las que, dependiendo de la tarea, los participantes bilingües pueden tardar un poco más a la hora de procesar las cosas. «De todos modos, estamos hablando de milisegundos», concluye la investigadora. Que es una diferencia imperceptible fuera del laboratorio, vaya.
Luego hay ventajas como la facilidad que tienen los bilingües cuando toca cambiar de registro en prácticamente cualquier ámbito de la vida. A la hora de pasar de una actividad a otra, por ejemplo. Pilar Valero, profesora de Lingüística en el Grado de Maestro de la Universidad de Castilla–La Mancha, ilustra este atributo con la siguiente analogía: un chaval que practique dos o tres deportes tendrá mejor condición física que quien se limita a jugar al tenis. «Pues con el cerebro pasa lo mismo: a más entrenamiento mayor plasticidad».
Así aprenden nuestros niños a hablar,
así somos los humanos
La opinión de María del Carmen Horno Chéliz
El lenguaje es la capacidad más propia de nuestra especie, por lo que os propongo observar cómo aprenden los niños su lengua materna para entender algo mejor cómo somos los humanos. La idea no es completamente nueva. De hecho, este fue precisamente el punto de partida de L. Vygotsky cuando, a partir de un estudio detenido del proceso de adquisición lingüística, desarrolló una teoría del aprendizaje en general. El psicólogo ruso comprobó que los niños aprenden a hablar en su relación con los demás (sus cuidadores adultos y otros bebés) y solo en una segunda fase se hablan a sí mismos (el lenguaje denominado egocéntrico, que se da sobre los 4 años). A partir de esta observación, determinó que el desarrollo humano se produce a través de la dialéctica entre la sociedad y el individuo. La propuesta pedagógica derivada la conocen bien los maestros y profesores: se aconseja que el trabajo dentro y fuera del aula se base en procesos cooperativos y que se tenga en cuenta aquello que un estudiante es capaz de hacer con los demás pero todavía no lo consigue en soledad (la conocida Zona de Desarrollo Próximo).
Si Vygotsky llegó a formular una teoría general de aprendizaje a partir de una descripción básica de la adquisición lingüística, qué no podemos conseguir con un análisis más detenido y especializado. Me centraré en el aprendizaje del léxico, por ser lo que mejor conozco. Tal y como advierte Pinker en su célebre libro El instinto del lenguaje (Penguin, UK, 2003), nuestros niños aprenden las palabras de su lengua materna sin una definición precisa de los significados. A lo sumo reciben un gesto señalando al referente (mira, cariño, eso es un gatito). Sin embargo, los niños entienden lo que les queremos decir. Puede que se equivoquen y llamen gatito a un león, pero sus errores no dejan de ser razonables. Así, si el gato señalado es gris, rápido y da un poco de miedo, nuestros niños no creerán que cualquier cosa gris o rápida o amenazante se llame gatito. De algún modo, los bebés humanos reconocen los rasgos que son básicos para el léxico (como [ser vivo], [animal], [mamífero]) y los que no (como [gris], [rápido], [amenazante]). Estudiar cuáles son esos rasgos y cómo están jerarquizados es un modo fabuloso de acceder al centro mismo de nuestro pensamiento.
Analizar cómo aprenden a hablar los niños puede informar, por otra parte, sobre la naturaleza de la comunicación lingüística. ¿Os habéis preguntado alguna vez en qué se fijan los bebés mientras aprenden a hablar? Desde su posición privilegiada de poder dedicarse a observar el entorno, nuestros infantes suelen centrar su atención visual en los labios de los adultos que los rodean. Observan los movimientos que hacemos con ellos e incluso acercan sus manos intuyendo que el secreto más preciado se encuentra ahí. Pero también se fijan en los gestos que hacemos con las manos. En cuanto a los estímulos orales, son muy importantes los sonidos, pero también la entonación de los enunciados de los adultos. Como ha dejado de manifiesto la investigación de Pilar Prieto y colaboradores, los bebés se basan en estos aspectos (los gestos, la prosodia) para poder entender y aprender la lengua de sus mayores. Y es que la comunicación lingüística es multimodal y nuestros bebés lo saben bien.
También focalizan su atención en los objetos del mundo que nombramos, para entender bien lo que queremos decir. Y en este acceso al mundo encontramos una diferencia en el comportamiento de los niños monolingües y los bilingües. En el laboratorio, se presenta a los niños dos objetos: uno que ya conocen y otro que jamás han visto y se les dice, por ejemplo: «Mira, cariño, un durdo» (usando una palabra inventada). Con la tecnología adecuada (un eye-tracker), se mide el tiempo en el que los niños se dedican a mirar cada uno de los objetos presentados. Los resultados de este experimento son muy interesantes: los niños monolingües dedican un tiempo significativamente más largo a observar el objeto nuevo frente al ya conocido. La lógica que explica su comportamiento es que el objeto conocido ya tiene un nombre, por lo que la palabra nueva se referirá al objeto desconocido. Se trata de un sesgo cognitivo, una estrategia que en la mayoría de las ocasiones les ayudará a adquirir el léxico más rápidamente, aunque a veces se puedan equivocar (no podemos olvidar que existe la sinonimia y que un objeto puede tener dos nombres). Por el contrario, los niños bilingües distribuyen su atención casi al 50% entre los dos objetos. Bien saben estos niños que conocer una palabra para designar algo no implica que no haya otras. Esta pequeña tarea de laboratorio nos muestra el modo en el que se crean los atajos mentales a través de la experiencia. Un sesgo de este tipo, aunque con errores, es útil para un monolingüe, pero no le sirve de nada a un bilingüe.
Por último, podemos comparar el proceso de adquisición de lenguas tipológicamente alejadas por parte de niños de extracción social y circunstancias vitales distintas y, salvo enfermedad, encontraremos pocas diferencias. En concreto, hallaremos las mismas etapas que pasan por el balbuceo prelingüístico (en el que los bebés ensayan los aspectos fónicos, sin significado aún pero cada vez con más elementos lingüísticos), la etapa holofrástica, donde una sola palabra equivale a una frase entera, la de las dos palabras (imitando la estructura de sujeto y predicado, como nene calle, papa no, etc.), la de las tres palabras (con sujeto, verbo y complemento, como en nene come pan) y, por último, la incorporación de elementos funcionales como artículos o preposiciones. En este ámbito, resulta especialmente interesante que los niños sordos que aprenden una lengua de signos como lengua materna presentan los mismos estadios que los demás, incluido el balbuceo. Así, puedes encontrar a los niños que aprenden lenguas de signos observando las manos de sus padres y moviéndolas ellos en un intento de imitación todavía presimbólico. Que todos los niños presenten las mismas etapas en su adquisición nos indica que todas las lenguas (incluidas, por supuesto, las de signos) son la manifestación de una misma capacidad lingüística. Son todas lo mismo.
En definitiva, observar a nuestros bebés adquirir su lengua materna ofrece indicios a favor de que el lenguaje es un instinto para el que nuestra especie está especialmente dotada y que hace iguales a todos los humanos, con independencia de cuál sea su cultura o su realidad socioeconómica. Hemos visto que se aprende, como todo lo demás, en dos fases (una primera social y una segunda individual); dicho aprendizaje se apoya en cierto conocimiento cognitivo prelingüístico (como los rasgos semánticos) y poniendo en funcionamiento distintas estrategias basadas en la experiencia. Así somos: una especie lingüística, sociable y con una importante capacidad cognitiva de adaptarse al medio.
Este reportaje es uno de los contenidos del número 9 de la publicación trimestral impresa Archiletras / Revista de Lengua y Letras.
Si desea suscribirse o adquirir números sueltos de la revista, puede hacerlo aquí https://suscripciones. archiletras.com/