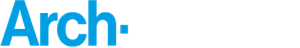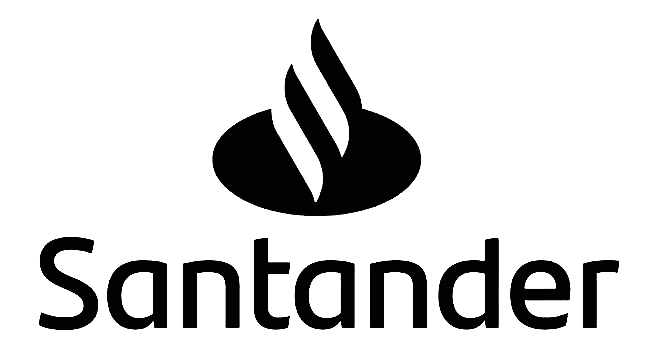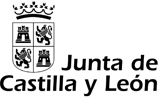Revolucionarios inhabituales: El ‘noir’ como poética de la compasión
Lorenzo SilvaSucedió en algún momento del año 2008. Un grupo de guardias civiles de Baleares investigaba el laberinto contractual de las obras de un faraónico pabellón llamado Palma Arena. Sus pesquisas desvelaron indicios de delitos cometidos por un clan de altos cargos del Govern de las islas. Tan altos que incluían a su propio presidente. Y la cosa no quedaba ahí: existían razones para sospechar que en aquellos manejos ilícitos estaba metido nada menos que el yerno del jefe del Estado y que los beneficios de su actividad criminal habían alcanzado a una de las infantas, tercera en la línea de sucesión al trono. Al frente del equipo se encontraba un modesto suboficial que le contó a su jefe lo que habían encontrado. Este lo trasladó a su vez a la fiscalía y al juez de instrucción, que decidieron proceder como en cualquier otro caso donde aparecieran indicios de hechos delictivos.
No le tembló la mano a ninguno de los que formaban esta cadena, humilde representación del Estado de derecho. Algunos años más tarde, un tribunal formado por tres magistradas de la Audiencia de Palma condenaba a prisión al que entonces era el cuñado del rey y declaraba a la hermana del monarca partícipe a título lucrativo del delito cometido por su cónyuge, tras sentarla en el banquillo. En cuanto al expresidente del Govern, ya hacía algún tiempo que estaba a la sombra y se habían difundido sus fotos entrando y saliendo del centro penitenciario con una bolsa de deporte cuando le daban algún permiso. Ya pasado el tiempo, ha accedido al tercer grado gracias al trabajo que desempeña como mancebo de botica en la farmacia que regenta su hija.
Puesto en perspectiva, el desenlace resulta poco menos que revolucionario. Había que ver a aquel presidente cuando era el amo y señor de las islas. Había que ver a los entonces duques y miembros de la familia real cuando estaban en el apogeo de su esplendor. Habríase dicho que se trataba de intocables, seres protegidos por el sistema que los ampararía y les garantizaría impunidad en cualquier circunstancia. A día de hoy, no conoce quien esto escribe de ningún otro miembro de una familia real europea que haya tenido que rendir así cuentas, y a más de uno se le ha sorprendido pisando alguna línea de su código penal. Y si los de esta historia hubieron de vérselas con las consecuencias de sus actos, no fue porque llegara al poder ninguna de esas fuerzas que se dicen custodias de las esencias de la revolución. Lo hicieron unos servidores públicos de uniforme, a los que hicieron caso otros que vestían toga, con la ley en la mano.
Me he preguntado muchas veces, a lo largo de estos años, cómo fue posible un acontecimiento así en un país que no pocos creíamos incapaz de poner coto a tales desmanes. Y la mejor respuesta que he podido encontrar es que esos uniformados y esos togados actuaron impelidos por dos fuerzas poderosas: el deber que unos y otros habían interiorizado de obrar con justicia y la compasión que sentían hacia el infortunio de tantísimos conciudadanos que, mientras aquellos jugadores de ventaja se lo llevaban crudo para sus vicios, perdían sus puestos de trabajo, el techo que cubría a sus familias y todas sus esperanzas. Ese escándalo exigía y justificaba una revolución, y no eran los que a la sazón acampaban en las plazas los que podían llevarla a cabo. Eran ellos, los que estaban en la sala de máquinas del propio sistema, velando por la legalidad, los que tenían la opción y, por tanto, la obligación de propiciarla. Y así lo hicieron. Con ello no cayeron todos los corruptos, pero el escarmiento fue lo bastante ejemplar como para que pudiera extenderse a muchos otros y para que quienes se libraron tomaran nota. Años más tarde, acabó siendo el mismísimo extitular de la corona el que sintió, para su mal y descrédito, el aliento de la justicia en la nuca.
Recupero la historia de estos revolucionarios inhabituales para aventurar un diagnóstico acerca del momento presente de la novela negra en España. Más en particular, para ilustrar mi propia mirada sobre este género cuando se cumplen veinticinco años de la escritura de la primera de las novelas de la saga de Bevilacqua y Chamorro. Con ellas traté de proponerle al lector esa visión personal a través de una modalidad de relato criminal que en su momento, para escapar de la tiranía de las etiquetas y no sin alguna ironía, di en bautizar como novela benemérita.
A menudo se preguntan los críticos y los periodistas acerca del auge de los policías, sea cual sea el cuerpo concreto al que pertenezcan, como protagonistas centrales de la novela negra contemporánea —y no solo en España—, cuando antes existía notoria prevención a recurrir a ellos. Resultaba esta prevención por otra parte lógica, como razonó Manuel Vázquez Montalbán: a un escritor curtido en el antifranquismo le era imposible hacer el viaje mental necesario para colocar a un policía o a un guardia civil en el centro de su cuento, y era esa imposibilidad la que le había obligado a recurrir al improbable detective Carvalho. La historia con la que se abren estas líneas apunta un esbozo de explicación para este protagonismo inesperado y sobrevenido del funcionario policial: en una sociedad descreída y engañada por sus líderes —como todas las sociedades que en el mundo han sido, por lo demás— ha emergido una y otra vez, como agente revelador del fraude, la figura del servidor público decente y comprometido, tan real como el que se corrompe o no sabe estar a la altura, pero mucho menos representado en la ficción.
Esta realidad propone una enmienda contundente a una objeción que con cierta frecuencia se ha planteado en círculos académicos, con el respaldo de algunos autores y prescriptores singularmente militantes, frente a las ficciones criminales en las que el punto de vista de la narración es el de los miembros de cuerpos de seguridad del Estado. Me refiero a su supuesto sesgo conservador y defensor del statu quo, corroborado por el afán de dejar bien atados todos los cabos y proponerle a la sociedad un relato apaciguador en el que el mal siempre recibe su castigo y el bien acaba prevaleciendo. En ninguno de sus extremos resulta esta caracterización fidedigna, si atendemos a buena parte de la ficción contemporánea protagonizada por policías, y desde luego no es en absoluto la orientación que inspira mi escritura.
Este siglo XXI nos ha deparado unas cuantas sorpresas, y entre ellas está la de comprobar que la manera más efectiva de provocar una conmoción en el statu quo es echar mano de las leyes y los recursos del sistema, que a menudo no se aprovechan en todo su potencial. También nos ha permitido constatar que es entre quienes trabajan dentro del edificio del Estado donde se cultiva una conciencia más aguzada de sus insuficiencias, sus incoherencias y sus fisuras, y surge por tanto la posibilidad de alumbrar una crítica más certera y transformadora. Entre los autores de novela negra no ha faltado la intuición para captar la oportunidad y trasladarla a la ficción, encarnada en funcionarios provistos de un saludable escepticismo, una mirada cáustica y la amarga convicción de servir a una sociedad injusta. Procuran resolver con decoro lo que se les encomienda, a veces consiguen enmendar algún mal, pero no se hacen ilusiones ingenuas sobre el mundo ni tratan de trasladárselas a los lectores. Y en más de una ocasión sus pesquisas no logran remendar el roto social, ni siquiera establecer la verdad completa de lo ocurrido, porque el ser humano es turbio, y el sistema judicial, imperfecto. Lo puede observar el lector de Bevilacqua, pero también el que se acerque a las novelas de Petra Delicado, Leo Caldas y tantos otros.
Coincide esta evolución, a mi juicio sana y congruente, con la realidad de una sociedad abierta y compleja, con la percepción de que la acción de algunos sedicentes revolucionarios, en teoría paladines de la más furibunda crítica a lo establecido, se revela tan dudosa como inocua. Una vez que se apartan sus consignas y soflamas, todo lo que queda es una diatriba pueril, cuyo efecto práctico en la realidad, en punto a disminución de injusticias y abusos sobre los más débiles, resulta casi inapreciable, o por lo menos más difícil de cuantificar que el aumento de los metros cuadrados de sus propias viviendas, el incremento en el importe medio de sus nóminas y el número de personas de su círculo que se benefician de alguna canonjía con cargo al erario. Esta descompensación es tan ostensible —y tan abrupto el contraste con la aportación objetiva y contrastable de quienes se aplican al servicio público y a procurar el cumplimiento de la ley vigente, sin tantos aspavientos ni alharacas— que quizá iría siendo ya la hora de que alguno revisara sus apolilladas categorías.
Y es que al final todo, tanto en la condición humana como en la indagación del crimen y su trasunto literario, tiene que ver con ese concepto al que me refería más arriba, que a menudo se confunde con otras cosas y al que la convención no suele aludir cuando de género negro se trata: la compasión. No la caridad, en cualquiera de sus formas, ni la condescendencia con el desvalido o su utilización para labrar la propia reputación o fortuna, sino ese ejercicio que consiste en acercarse de veras a su dolor, tratar de interiorizarlo y de encontrar un alivio, un paliativo para ese sufrimiento que a veces —demasiado a menudo cuando es del crimen de lo que se trata— resulta por definición irreversible e irreparable. Por expresarlo de una manera un poco brusca, y que tiene que ver con algún caso verdadero y reciente que está en la memoria de todos: a los padres de una muchacha violada y asesinada por un depredador sexual, que para infligirles mayor suplicio se ha ocupado de hacer desaparecer su cuerpo, no les trae consuelo alguno el coro de voces que repiten la letanía de la piedad hacia la víctima y el repudio del asesino y de la condición que lo empujó a matar; lo único que de veras mitiga el desgarro insoportable que sufren es que el responsable se vea enfrentado a su acto y, sobre todo, confiese dónde se deshizo del cadáver.
Desde la primera de las novelas de la serie de Bevilacqua y Chamorro, El lejano país de los estanques, publicada en 1998 pero escrita en 1995, me incliné por una poética que apostaba por la víctima como meollo de la narración. Todos los títulos de los libros que componen la saga hasta la fecha aluden a quien muerde el polvo, a aquel o aquella que se queda por el camino como consecuencia de la acción del criminal. Conviene aclarar que no se trata siempre de personas modélicas —algunas son delincuentes a su vez, y entre las que no lo son encuentran los investigadores la mezcolanza de luces y de sombras que a todos los seres humanos nos caracteriza—; pero es su muerte y es su derrota lo que le impone al investigador su misión. Bevilacqua y su compañera siempre son conscientes de ello: trabajan para ese ciudadano o esa ciudadana que ya no va a poder pagar más sus impuestos, pero los pagó y —más allá de esa operación fiscal que les permite a los guardias civiles cobrar su sueldo— le asistían unos derechos que su placa les exige amparar y defender.
Me basaba entonces para mi apuesta en la experiencia que como abogado me proporcionaba la realidad. En mi trato diario y profesional con agentes de los cuerpos de seguridad pude ver de todo, incluida alguna conducta ilícita y aberrante, como también las encontrará el lector en mis novelas. Pero me tropecé con no pocos policías y guardias civiles que afrontaban su labor desde esa compasión profunda, asumiendo el deber de hacer algo de verdad con todo el dolor ajeno que les llegaba, y no limitarse a barrerlo debajo de la alfombra o a ponerle una etiqueta que les permitiera despacharlo sin más al archivo y al olvido. Tal era su conciencia de ese deber que lo perseguían más allá de los límites de su jornada y de las exigencias legales, aunque a la vez eran conscientes de que la ley marcaba líneas que no podían cruzar si no querían dar lugar a la impunidad de los delincuentes.
En estos veinticinco años he conocido a mucha más gente así. De algunos he llegado a ser amigo, y los he visto llorar como niños cuando al cabo de casi dos décadas descubrían y detenían al asesino de una adolescente y podían al fin comunicárselo a sus padres, o atender a altas horas de la noche a la madre de un chaval acusado de homicidio que los llamaba a su teléfono móvil buscando algún alivio a su absoluta desesperación. No me lo han contado, lo he visto: he visto que la compasión, la que no se queda en palabrería, la de verdad, era el motor de sus actos. Y aunque su trabajo no podía erradicar la injusticia del mundo, y bien que ellos lo sabían, se daban a él porque sentían que de vez en cuando les permitía ayudar a hacerlo menos irrespirable.
Tendemos a interpretar que el género negro viene a basarse sobre todo en una poética de la violencia. Hay quien lleva esta propensión al extremo de no concebir la ficción criminal sino como una sucesión de balaceras, mutilaciones, torturas y actos de sadismo que se acumulan en las páginas hasta componer un cuadro de atrocidad que muy rara vez se asemeja, por toda la gente a la que alcanza, la intensidad exasperada a la que llega y la gratuidad o la nimiedad de su desencadenante, a la violencia que de veras sucede entre nosotros. Nos consta que la violencia extrema existe, también las mutilaciones y las vejaciones de toda índole; pero no suelen estas narraciones acercarse allí donde son moneda corriente, quizá porque se trata de lugares lejanos y de guerras sórdidas e interminables que han perdido la capacidad de conmovernos. Y sin embargo, se empeñan una y otra vez en trasladarla a un territorio donde carece de referencias reales, lo que hace pensar que quienes apuestan por esta vía ven en la violencia y en recrearse en su descripción la clave de una ficción criminal que se precie. Por descontado que opera siempre como su presupuesto; cuestionable me parece que sea o deba ser el eje del noir de nuestro tiempo, máxime cuando a la violencia se la banaliza a través de un exceso de representación e incluso de teatralización, como parte del necio exhibicionismo general al que nos empuja esta civilización de las redes y del posado.
Más interesante me parece una aproximación a la violencia desde la sobriedad, la sugerencia e incluso la elipsis, que ayude a despojarla de sus connotaciones más burdas y evidentes para desplazar el foco a lo que de veras nos importa en el relato de las acciones humanas: la verdad profunda y a menudo insondable de sus motivaciones, la realidad incómoda e inapelable de sus consecuencias, que tantas veces sobrepasan las intenciones, las expectativas y los designios de sus autores. Tal vez lo más odioso del crimen violento sea la ligereza, la inconsciencia de quienes lo cometen respecto de las proporciones infinitas del sufrimiento que durante años o décadas van a causar a personas a las que en muchos casos ni siquiera conocen. Cuando cae abatido al suelo un ser humano, no rueda por tierra un muñeco, como en las películas de Rambo y el resto de ficciones intrascendentes. Se desmorona un mundo entero, y a veces se vienen abajo con él unos cuantos mundos para los que su existencia era vital.
Por eso propongo sustituir esa poética de la violencia, tosca y rudimentaria, por una poética de la compasión, que no solo me parece más estimulante y fecunda en matices, sino que también le aporta a la novela negra una dimensión de verdad, donde, sin renunciar a la invención o a la elaboración imaginativa, que es la esencia de la literatura de ficción, juzgo que tiene el novelista mayores posibilidades de lograr que su labor sea significativa y persuasiva al mismo tiempo. Ello impone a quien escribe novela negra un cierto esfuerzo de indagación y algún conocimiento de lo que se cuece en las calles, las comisarías y los juzgados, pero la experiencia enseña que ese ejercicio, lejos de resultar ingrato o decepcionante, permite acceder a argumentos y caracteres que en muchas ocasiones resultan más sugerentes y perturbadores, por auténticos, que los nacidos de la fantasía calenturienta, y que cualquier lector mínimamente adulto consume y olvida sin más, como parte del inofensivo follaje de la patraña. Es cosa muy seria aspirar a estremecer a otro, conviene no olvidarlo.
Quizá sea en este punto de la verosimilitud, cada vez con más honrosas y excelentes excepciones, donde la ficción criminal española tenga una de sus asignaturas pendientes. Recuerdo con una sonrisa la cantidad de veces que algún miembro de ese colectivo profesional al que hoy conocemos como los letrados de la Administración de Justicia, antaño denominados secretarios judiciales, me ha manifestado en alguna presentación lo que le irrita que en no pocas novelas, películas y series españolas la secretaria judicial sea la persona que le trae los cafés al juez, en lugar de la que dirige la oficina judicial, que es lo que la ley le atribuye entre otras funciones como la fe pública en el seno del proceso. También se quejan de las actuaciones que los policías asumen en la ficción sin la preceptiva autorización del juez, y en especial de cómo se ignora —en alguna producción audiovisual de este mismo 2020, sin ir más lejos— que en un domicilio no pueden entrar echando la puerta abajo y arrasándolo todo de cualquier manera, sino con una orden judicial y con el letrado o letrada del juzgado supervisando la diligencia y levantando acta de cuanto encuentren, siempre en presencia de quien allí vive. Alguno dirá que estos funcionarios son un poco tiquismiquis. Otros pensamos que con pifias así se arruina la suspensión de la incredulidad y el autor acaba de perder la opción de llevar su ficción a las alturas donde se cuajan las buenas historias.
Siempre tiene el creador de ficciones, también criminales, la potestad soberana de ambientar su cuento en una galaxia muy lejana y organizarlo todo a su placer y conveniencia. Pero si queremos que la novela negra sirva para contar algo de lo que somos, permítaseme preferir la realidad y la compasión. Creo, de corazón, que en este siglo no hay nada más revolucionario.
25 años de Bevilacqua y Chamorro
Aunque no se publicó hasta 1998, la primera novela de la serie sobre los guardias civiles Bevilacqua y Chamorro la escribió Lorenzo Silva en 1995, hace ya 25 años. Con ellos ha ganado el autor dos de los principales premios literarios: el Nadal en 2000, por El alquimista impaciente; y el Planeta en 2012, por La marca del meridiano. La imagen de la Guardia Civil que la serie trasmite es muy diferente a la que el cuerpo tenía hasta entonces.
Este artículo de Lorenzo Silva es uno de los contenidos del número 10 de la publicación trimestral impresa Archiletras / Revista de Lengua y Letras.
Si desea suscribirse o adquirir números sueltos de la revista, puede hacerlo aquí https://suscripciones. archiletras.com/