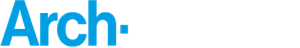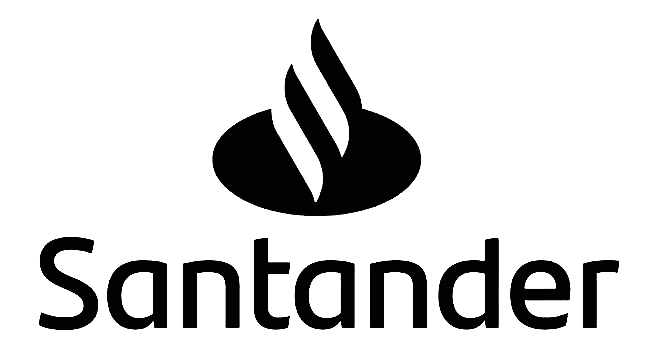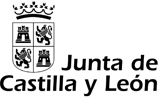La gran novela de Natàlia
Óscar Esquivias. Fotos: Asís G. Ayerbe‘La plaza del Diamante’ es una de las novelas más conocidas, influyentes y traducidas de la literatura catalana, una obra maestra que desde su publicación en 1962 ha fascinado a lectores de todo el mundo. En este reportaje visitamos algunos de sus escenarios, casi todos situados en el barrio barcelonés de Gracia
El título de La plaza del Diamante nos evoca de inmediato el corazón del barrio barcelonés de Gracia, el omnipresente paisaje urbano (y humano) de la novela, el lugar en cuyas proximidades transcurre toda la vida de Natàlia (o Colometa, porque todos tendemos a nombrarla por su mote). En la plaza del Diamante están ambientados dos acontecimientos cruciales que, además, ejemplifican ciertos sentimientos alternativos de la protagonista a lo largo de todo el relato: por una parte, sus esperanzas de plenitud; por otra, la conformidad con lo que le va deparando el destino, como si su vida fuera en realidad un sueño (a veces alegre, otras terrible) en el que está atrapada, sin que apenas tenga capacidad de iniciativa o de rebeldía.
Al principio de la novela se describen las fiestas de agosto y se cuenta cómo la jovencita Natàlia conoce en la plaza a un muchacho, el arrogante Quimet. Son unas páginas encantadoras, escritas con una ligereza y alegría irresistibles, que leo siempre con entusiasmo y placer. Rodoreda es tan sensitiva en la descripción de esa fiesta que uno casi mueve los pies al compás de la música y huele el azufre y la pólvora de los petardos. La plaza está cubierta por un toldo y adornada con cadenetas, flores y bombillas. Mercè Rodoreda no lo explicita, pero es inevitable pensar que allí, por primera vez en su vida, Natàlia siente el arrebato de la atracción sexual. Quimet baila un pasodoble con ella, le cambia el nombre (a partir de ahora será Colometa, «Palomita») y la mira fijamente con sus «ojos de mono» (que es tanto como decir «ojos lascivos»). Natàlia tiene novio, Pere, el bueno y modoso Pere, que a esa hora de la verbena está trabajando en un sótano en la otra punta de la ciudad, en las cocinas del Gran Café Colón. El pobre Pere no debía de saber mirar, acariciar ni besar como Quimet, que tenía un tacto electrizante y el don de la seducción, como es propio de los granujas. Así que Natàlia se cita otro día con este descarado Quimet en el parque Güell y allí, por fin, recibe sus besos (que le saben a café con leche), tan intensos que ella tiene una visión celestial y se le aparece el mismo Dios Padre entre las nubes (¡como para no enamorarse de alguien que besa así!).
En el último capítulo del libro reaparece la plaza del Diamante. Desde aquella fiesta de Gracia han pasado muchos años y han sucedido mil cosas. Ya no estamos en los tiempos del reinado de Alfonso XIII, sino en la terrible posguerra franquista. Entre medias, Quimet y Natàlia se casaron (él resultó ser una persona autoritaria y celosa), alquilaron un piso en la calle Montseny, nació su primer hijo, Antoni, llegó la República y luego nació su hija Rita. Instalaron en casa un palomar con el que Quimet soñaba con enriquecerse, pero, como tantas iniciativas suyas, resultó ser un engorro y un fracaso absoluto (Colometa, que tanto amaba los pájaros, llegó a aborrecer las palomas).
Durante la Guerra Civil sufrieron grandes penurias (los pasajes sobre el hambre me trajeron el recuerdo de otra novela extraordinaria, Celia en la revolución, de Elena Fortún). Quimet murió en el frente y Natàlia quedó con el estigma de ser la viuda de un combatiente republicano, lo que le impidió recuperar el trabajo de limpiadora que había tenido en una casona burguesa, cuyos amos ahora la despreciaban. La desesperación de Natàlia fue tan grande que llegó a pensar en matar a sus famélicos hijos y suicidarse, pero encontró el socorro providencial de un tendero del barrio, Antoni, quien primero le ofreció trabajo en su casa y luego le propuso matrimonio. Este segundo marido, impotente por una herida de guerra, es la contrafigura, en muchos aspectos, de Quimet: Antoni es un hombre prudente, casto, realista en los negocios, de buena posición económica, complaciente, de costumbres ordenadas y seguramente partidario del régimen franquista. Corren los años, los hijos crecen y llega el día de la boda de Rita, la hija pequeña de Natàlia, que se celebra con una gran fiesta. Esa misma noche, cuando cada uno se ha retirado a su hogar y Antoni está ya acostado, Natàlia siente un impulso irresistible y sale a escondidas de casa. Vaga por el barrio, rememora su vida y se acerca al edificio donde vivió con Quimet. Allí, en la puerta, graba con un cuchillo el mote que él le impuso, «Colometa». Lo hace quizás a modo de exorcismo, quién sabe si para librarse para siempre de aquella Colometa del pasado que llegó a suplantar a Natàlia o, todo lo contrario, para reafirmarse en sus sentimientos por Quimet, al que tanto amó y deseó y quien, como un Pigmalión de barrio, quiso modelarla a su gusto. Después, ya de vuelta, cruza la plaza del Diamante, que ya no es un escenario festivo, sino «una caja vacía hecha de casas viejas con el cielo por tapadera». En ese momento tiene una visión alucinatoria: los edificios tiemblan y crecen inclinados sobre ella, hasta convertirse en un embudo, y luego aparece un amigo fusilado en la guerra (el bello, enamorado y desdichado Mateu, compañero de trabajo de Quimet y miliciano como él), y una paloma, y todas estas imágenes se suceden como en una pesadilla de la que Natàlia solo escapa con un grito que alarma a los vecinos. Repuesta de su delirio, sigue caminando y llega a casa. Al día siguiente continúa con su vida, tranquila y conforme, feliz, sin restos de perturbación.
A mí todo este episodio me sobrecoge, me parece lleno de misterio, belleza y poder, y me recuerda a ciertas páginas de Dostoievski y Thomas Mann, en las que también brotan visiones exaltadas en contextos realistas, como si aflorara un manantial fantástico donde menos se lo espera.
 Mercè Redoreda
Mercè RedoredaLa plaza del Diamante podría haberse titulado simplemente Colometa. Así fue como Mercè Rodoreda presentó el libro al premio de Sant Jordi de 1960. A Josep Pla, miembro del jurado, no le gustó la novela (que, por supuesto, no ganó el concurso) ni, mucho menos, el título, que consideraba apropiado para una sardana y no para una obra literaria seria. Los escritores posteriores a Rodoreda no deberíamos desanimarnos nunca ante un aparente fracaso literario, pues si una obra maestra como esta fue menospreciada, cualquier cosa que podamos escribir nosotros (que nunca va a ser superior) no va a merecer mejor suerte. Fue el editor Joan Sales quien convenció a Rodoreda de la conveniencia de cambiar el título y tuvo tanta fortuna que ya no nos imaginamos la novela con otro.
Cuando Asís y yo recorrimos las calles de Gracia un radiante febrero de 2022, nos encontramos con un barrio muy simpático, próspero, lleno de vida y animación. En la plaza del Diamante (que tiene esa suave pendiente tan barcelonesa que señala el camino hacia el mar) los niños jugaban al fútbol y dejaban amontonadas sus mochilas a los pies de la estatua a Colometa. No es una plaza monumental, no aparece en las guías turísticas y, si no fuera por la literatura, nadie la destacaría. Las parejas de jóvenes (algunas sentadas en el suelo, otras en los bancos o en la terraza de una cafetería) charlaban relajadas y se besaban (y pensábamos que quizá sus besos supieran también a café con leche, como los de Quimet). Había músicos callejeros que tocaban el brindis de la Traviata, El cant dels ocells, Bella ciao y una versión aflamencada de la Sinfonía n.º 40 de Mozart, pero nadie bailaba. Y vimos palomas por todas partes, ávidas de comer las chucherías que les lanzábamos para atraerlas y fotografiarlas (también abundaban las cotorras, que chirriaban estruendosas en las copas de los árboles, y las urracas; sin embargo, no nos encontramos con ningún gorrión). No dejábamos de pensar en que por esas calles también pasearon Natàlia, Quimet, Antoni y el resto de los personajes que pueblan la novela (la bondadosa señora Enriqueta, Cintet, Mateu o los señores burgueses para los que trabajó Natàlia). Recorrimos todos los portales de la calle Montseny con la esperanza de ver en una puerta el nombre de Colometa grabado a cuchillo. Y también quisimos conocer los paisajes que Natàlia vio en sus escasas salidas del barrio: el mar, la casa de su suegra en El Guinardó, el parque Güell, Montjuic, y poco más. Colometa apenas traspasó los estrechos límites que van de la iglesia de los Josepets a los Jardinets y los alrededores de la calle Mayor de Gracia. Ese fue todo su mundo y nos emocionó mucho recorrerlo y reconocerlo.
La última palabra de cada parte de la Divina comedia es estrellas («stelle»). Rodoreda amaba la obra de Dante y, como él, concibió La plaza del Diamante como un libro sobre las múltiples manifestaciones del amor, incluidas las dolorosas. También escogió con mucho cuidado la palabra final de la novela, que es contentos… Rodoreda se refiere a la alegría de los gorrioncillos que juegan en un charco, pero también a la propia felicidad de Colometa, que se identifica con ellos. Y esos puntos suspensivos finales, pienso ahora, se parecen a una cadeneta de flores y bombillas, como las que adornaban la plaza del Diamante, bajo las cuales es imposible no enamorarse de un chico guapo y no estar contentos, contents…
«Usted y yo bailaremos un vals de puntillas en la plaza del Diamante… gira que gira… Colometa. Le miré muy molesta y le dije que me llamaba Natàlia y cuando le dije que me llamaba Natàlia se volvió a reír y dijo que yo solo podía tener un nombre: Colometa».
Imagen de las fachadas de la plaza del Diamante desplegadas en una panorámica. El primer título que pensó Rodoreda para la novela fue Colometa, pero el editor Joan Sales la convenció para cambiarlo por el actual. Fue precisamente en esta plaza, al comienzo de la novela, donde Quimet le impuso a Natàlia ese mote, que se podría traducir como «Palomita». En la página anterior, comercio en la calle Mayor de Gracia. Todas las citas proceden de la traducción de Sergio Fernández Martínez.
Este artículo, con textos de Óscar Esquivias y fotos de Asís G. Ayerbe, es uno de los contenidos del número 15 de la publicación trimestral impresa Archiletras / Revista de Lengua y Letras.
Si desea suscribirse o adquirir números sueltos de la revista, puede hacerlo aquí https://suscripciones. archiletras.com/