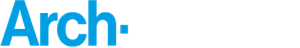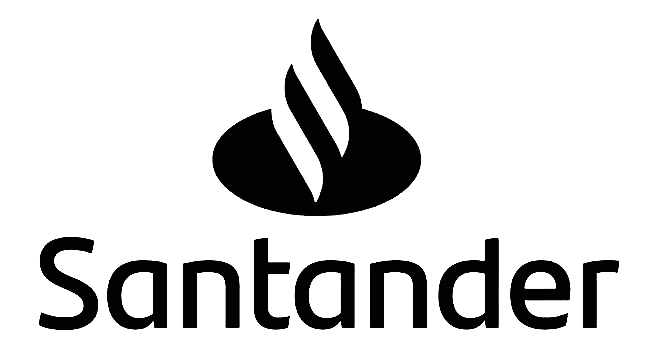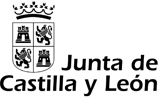Defensa e ilustración de la Filología
José Aragüés AldazEste texto fue publicado en Archiletras Científica, como parte del monográfico "En los albores de la España moderna', publicado en verano de 2019. Es una glosa sobre la figura de Alberto Blecua por el profesor titular de la Universidad de Zaragoza José Aragüés Aldaz
Nunca he creído demasiado en la teoría literaria de los modernos». Con esa rotundidad se expresaba Alberto Blecua justo al inicio del volumen Signos viejos y nuevos: Estudios de historia literaria [2006a], que recoge una selecta muestra de sus trabajos. «Es un defecto grave y lo sé -confesaba don Alberto-, pero siempre me he movido en la praxis. Quiero decir que siempre he procurado ir a los textos y no a las grandes categorías críticas que todo lo explican sin matizar con los detalles». A la altura del comienzo de un nuevo milenio, esas cuatro escasas líneas valen por toda una defensa de la Filología y, con ella, de los principios que han sostenido el estudio de la Literatura española en las cuatro últimas décadas.
No es posible trazar un itinerario cabal de la Filología española en ese período sin evocar la figura de Luis Alberto Blecua Perdices (Zaragoza, 1941). Sin recordar la obra crítica y el magisterio de quien es hoy catedrático emérito en aquella universidad –la Autónoma de Barcelona- en la que comenzó a impartir sus clases en 1971. Su nombre figura al frente de algunos trabajos imprescindibles en la biblioteca –y en la formación intelectual– de varias generaciones universitarias. Trabajos en verdad fundacionales, como aquel célebre Manual de crítica textual, que hubo de familiarizar a los filólogos españoles, a la altura de 1983, con los principios y con los detalles de una disciplina de escasa tradición en nuestros lares (Gómez Moreno [2011: 150]), abriendo una senda por la que han discurrido posteriormente manuales tan valiosos como los de Miguel Ángel Pérez Priego [1997, 2001], Pedro Sánchez-Prieto [1998] o Germán Orduna [2000].
Alberto Blecua fue así pionero en la difusión en España de las tesis neolachmannianas, aunque la conciencia de su pertenencia a esta última escuela hubo de llegarle de manera casual, para ser asumida finalmente con una modestia que puede sentirse ya como uno de los signos más reconocibles de su escritura: «Confesaré que cuando publiqué En el texto de Garcilaso (1970), Macrí me escribió una cariñosa carta celebrando que yo fuera neolachmanniano. Y, la verdad, yo apenas sabía quién era Lachmann, ni, desde luego, los neos. Ahora lo sé y me considero un secuaz, cauto, de ellos». La fe de Blecua en ese método crítico (es decir, en la posibilidad de un conocimiento de la relación exacta entre los testimonios conservados de una obra a partir del análisis de sus errores, como paso previo para la dilucidación mecánica de las lecciones más próximas al original) no nace de militancia alguna, sino de la mera constatación de una realidad: «Sigo creyendo, a pesar de todos los defectos del método lachmanniano, que es el único método relativamente metódico que puede aplicarse, como tal, a la edición de textos» [1994b: 27]. O, como prefería decirlo en un trabajo de título inequívoco (su «Defensa e ilustración de la crítica textual»): «Esto es pura lógica y da igual que lo haya dicho Lachmann, de quien tanto se habla últimamente para negar que sea lachmanniano, o cualquier vulgar editor de textos (yo, por ejemplo)» [2009: 21].
No es cuestión de repasar aquí todas y cada uno de las aportaciones alentadas por esa convicción. Pero no estaría de más volver la mirada, una vez más, hacia aquellos trabajos interesados en el itinerario textual de tres de las obras más significativas de nuestra literatura: La transmisión textual de «El conde Lucanor» [1980a], «Sobre el ms. de Palacio de La Celestina» [2000] y «La edición del Lazarillo de Medina del Campo (1554) y los problemas metodológicos de su filiación» [2003]. Tampoco parece adecuado pasar por alto sus brevísimas «Generalidades sobre crítica textual» (aide-mémoire y versión en miniatura de su propio Manual, de 1994) o su último repaso a los frutos de la disciplina en nuestras letras: «La crítica textual en España: mirada retrospectiva» [2017]. Y mucho más desacertado sería, desde luego, olvidar sus dos ágiles recorridos por los avatares editoriales de las obras que conforman el canon de nuestra primera literatura (el Conde Lucanor, el Libro de buen amor, el Cancionero de Baena, el Amadís de Gaula, La Celestina, la poesía de Garcilaso, el Lazarillo de Tormes, el propio Quijote): el publicado bajo el título de «Los textos medievales y sus ediciones» [1991] y su mencionada «Defensa e ilustración de la crítica textual» [2009]. En esa defensa se dirime, decíamos, el propio ser de la filología. Porque es justamente el rescate de la letra original de los autores, la restauración de su palabra, el cimiento sobre el que asienta ese edificio cultural que conocemos bajo el nombre de Historia de la Literatura Española.
Uno no sabe, de hecho, si nuestra Filología debe más a los estudios consagrados por Alberto Blecua a la crítica textual o a aquellos interesados en la historia literaria. Si es que es posible establecer una frontera entre unos y otros. Al fin, los ejemplos que asoman por su Manual y por sus Estudios de crítica textual se acompañan casi siempre de glosas atentas a la reconstrucción del contexto literario del que proceden, en la misma medida en que los trabajos histórico-literarios reunidos en Signos viejos y nuevos vienen trufados de comentarios ecdóticos, cuando no se sostienen, justamente, en el fino análisis de la transmisión de un determinado texto o en el cotejo entre sus testimonios. La Histo de la literatura se escribe también en los aspectos más menudos de su itinerario manuscrito e impreso, cuando no en esas «apostillas y glosas desperdigadas por márgenes e interlíneas» con que los lectores decoran sus ejemplares. Y esa es la premisa –y al mismo tiempo la conclusión– de algunos de sus trabajos más conocidos, como los consagrados a las Repúblicas literarias [1984] y a la autoría del Auto de la Pasión [1988], o el dedicado a «Un lector neoclásico de Boscán» [2001a].
Por lo demás, la armonización entre los propósitos de la crítica textual y los intereses histórico-literarios constituye el fundamento de una labor de edición de nuestros clásicos que debe a Alberto Blecua no solo la fundación, en 1989, del Grupo Prolope (responsable ya de la edición de diecisiete partes de las comedias del Fénix), sino también un puñado de títulos imprescindibles. Suyas son algunas ediciones tempranísimas, como las de Oliveros de Castilla y Roberto el Diablo [1969], Las seiscientas apotegmas de Juan Rufo [1972a], la Poesía medieval española [197b2], El Trovador de García Gutiérrez, en colaboración con Casalduero [1972], el Don Álvaro, del Duque de Rivas [1974a] o La vida de Lazarillo de Tormes [1974b], anticipo de algunas otras –también modélicas– elaboradas en su madurez: Peribáñez y Fuente Ovejuna, de Lope [1980b], el Libro de buen amor [1983b] y, por fin, el Quijote [2006b]. Son títulos todos ellos que contribuyeron al rejuvenecimiento editorial de nuestra «biblioteca de autores» en las últimas décadas del siglo xx, premisa ineludible para una revisión del conjunto de nuestra historia literaria como la emprendida en el período. Una tarea esta última nacida de un esfuerzo ingente de lectura e interpretación que, en el caso de Blecua, parece sustentarse siempre en la fina observación –casi programática– del juego entre la imitación y la novedad que imbrica el proceso de la creación poética.
Pocas cosas hay tan coherentes como esa preocupación por leer «históricamente» los textos, «en un contexto y en una tradición» (Sol Mora [2008: 524]). «Tradición» y «originalidad» no son, en efecto, solo dos voces asiduas en sus escritos, sino, en buena medida, la dualidad, el binomio que les da sentido. «Por lo que respecta a la obra literaria –escribe Blecua– parece claro que su naturaleza es el cambio. Ninguna creación literaria es idéntica a otra y, sin embargo, tampoco es absolutamente distinta de todas» [1981a: 110]. Dicho de otro modo: «una historiografía que descuide la tradición literaria nunca podrá explicar en su totalidad el cambio literario, porque quien desconoce la tradición desconoce la originalidad» [1981b: 79]. Esa atención a la dimensión «histórica» del hecho literario es el más firme anclaje contra los riesgos de otras «silvas teóricas» [2006a: 16], aunque también obligue al filólogo a interrogar la propia construcción «histórica» de los conceptos que maneja –es decir, a indagar los distintos móviles e intereses ideológicos que dirigen la historiografía literaria. Ese es el asunto de un trabajo ejemplar sobre «El concepto de ‘Siglo de Oro’» (dado a la luz en el año 2004, pero escrito con motivo de su oposición a cátedras, en 1978), encaminado a dilucidar el «caos terminológico» que rodea el uso de ese y otros términos adyacentes. Y es esa misma curiosidad la que, desde una perspectiva complementaria, informa su sugerente estudio sobre la figura del «Cervantes, historiador de la literatura» (es decir, del autor interesado en «incluirse en la serie literaria de su tiempo» [2001b: 88, 97]).
No solo la literatura es una «cadena de textos». También lo es su estudio. Y a esa luz, no es extraño que, en un entrañable recuento de sus maestros, Alberto Blecua comience evocando las figuras de Eugenio Frutos, de Martín de Riquer y, sobre todo, de su padre, José Manuel Blecua Teijeiro («Mucho padre es eso –como admite con humor–. Sobreviví, y creo que bien»), para recordar después que «los maestros están también fuera de clase» (Rico, Asensio, Montesinos, Guillén), como están en los amigos y en los discípulos, «pero, en especial, en los libros». Así es: «Nuestros maestros son, en realidad, los libros o artículos pretéritos y presentes» [2006a: 10]. La filología es un camino guiado por los trabajos de los predecesores, de los maestros «leídos», entre los que Blecua cuenta a Menéndez Pelayo y Menéndez Pidal, a sus «ejemplares discípulos» (Lapesa, Navarro Tomás, Castro, Montesinos, los dos Alonso, Federico de Onís) y a tantos otros continuadores de su labor (de Spitzer y Bataillon a Rodríguez-Moñino y Lida de Malkiel).
La sola enunciación de esos nombres vale por una historia, en cifra, de la trayectoria de nuestros estudios literarios en un período vital para la disciplina: el que lleva desde los inicios de aquella «Escuela de Filología Española» vinculada a la figura de don Ramón y al Centro de Estudios Históricos, hasta el más duro escenario de las primeras décadas de la posguerra, en el que la filología vivió su «particular purgatorio» (Mainer [2003]), del que, con todo, emergerían algunas voces singulares, como las de Francisco Ynduráin, Emilio Alarcos, Martín de Riquer, José María Valderde o el propio José Manuel Blecua Teijeiro, entre otros. Fueron ellos los modelos inmediatos de Alberto Blecua y de toda una generación de jóvenes filólogos (Aurora Egido, José-Carlos Mainer, Domingo Ynduráin o Joan Oleza, por citar solo algunos nombres), quienes, ya a la altura de 1970, se sintieron «concernidos en la tarea de recuperación de una normalidad moderna» en la cultura universitaria española (Ara [2017: 71]).
Blecua pertenece –por decirlo en palabras de Aurora Egido– a esa «generación universitaria que partió del conocimiento y estudio de toda la literatura española, anterior a esa corriente inmensa de especialización que ha ido fragmentándose cada vez más en períodos, autores, temas, obras e incluso versos o versículos» [2006: 60]. Así lo muestra el conjunto de una obra proyectada sobre la literatura de la Edad Media y del Siglo de Oro, pero con vistas a todos los períodos de nuestra historia, saludablemente oscilada del lado de la calidad –sin desvelo alguno por la multiplicación innecesaria de títulos– y testigo de un saber «vario y sin fisuras, acumulado y destilado pacientemente» (Ricco [2006: 1]). Verdadero «modelo de labor filológica» (Sol Mora [2008: 523]), su escritura traslada una inequívoca sensación de rigor y honestidad. Alberto Blecua no ha querido nunca renunciar a la precisión filológica, aunque es verdad que su prosa se aleja de la mera arqueología y de la erudición estéril, rescatando algunos de los mejores usos de la escritura ensayística: la presentación persuasiva de las evidencias, la formulación de alguna duda o reparo a su propio discurso –no exenta de una prudente dosis de ironía– y una enunciación tan autorizada como, en el fondo, cercana, nacida de una voz inconfundiblemente amable. Todas sus páginas trasladan un indisimulado amor por la literatura y por los libros –una recta «bibliofilia»–, pero también por la enseñanza y la conversación. En definitiva, una concepción de la literatura «como conocimiento y como fruición, además de como lección impartida y compartida» (Egido [2006: 60-61]).
Él mismo lo ha dicho a propósito de sus artículos reunidos en Signos viejos y nuevos: «Creo que, al menos, no son absolutamente aburridos e ininteligibles. Están construidos como cuentos: con principio –exordio retórico–, narración, argumentación y peroración (de lo particular a lo general). Ésta es, sin duda, mi más alta contribución teórica (no digo que práctica) al género, en su mayor parte, soporífero, del artículo filológico» [2006a: 17]. Es juicio que vale para el conjunto de sus escritos, y que resulta especialmente ajustado en el caso del que el lector comenzará a leer en breve –si es que no ha decidido ya, prudentemente, abandonar este introito. Porque no es su menor valor el de mostrar la finura crítica de Blecua, esa capacidad para viajar «de lo particular a lo general», del detalle –ya sea ecdótico, estilístico o, como en esta ocasión, temático y métrico– a la más amplia reflexión sobre el autor o el período objeto de su mirada. El artículo se inicia con el consabido exordio –que pondera la trascendencia de ese momento en el que «nuestra tradición literaria medieval se cruza con la renacentista»– para enunciar de inmediato una suerte de paradoja o, si se prefiere, un enigma: aparentemente, el texto más próximo a un breve Sueño anónimo del siglo XVI (acaso escrito por Gregorio Silvestre) es la Razón de amor, testimonio tempranísimo de la poesía medieval peninsular.
El camino de tres siglos que conduce de una obra otra es recorrido por Blecua con maestría, precisando todas aquellas tradiciones que se entrelazan en el mismo, y anudando un rosario de textos vinculados por la presencia alternante de tal o cual motivo (el del vergel, el del peregrinaje de amor, el del encuentro de los enamorados, el del sueño poético, en fin) o por la imposición de un patrón métrico muy específico (el del «ritmo correntío», en la tradición del «perqué», adornado con algunas cancioncillas). Una suma de materiales, en fin, a los que ese poema quinientista dota de un nuevo sentido, más acorde al espíritu poético de su tiempo (y véase Joset [1995: 502-503]). El artículo explora así el «laborioso proceso (..) que requiere la aparición de una obra», erigiéndose en un cumplido modelo de «defensa e ilustración» de los valores de la historia literaria. En un enésimo ejercicio, don Alberto, de dignidad filológica.