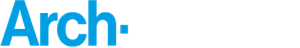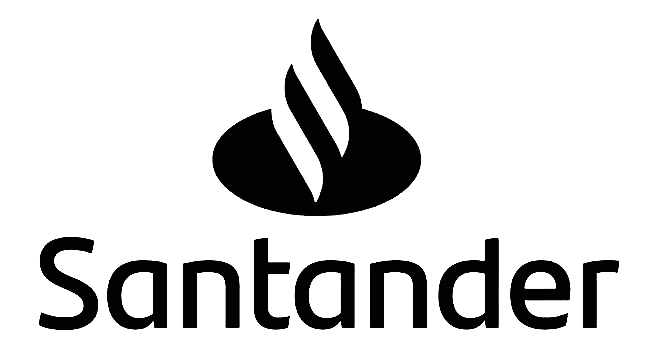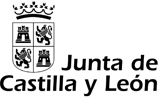Yo, mí, me, conmigo
José Ángel GonzálezEl delirio verbal que nos fatiga se constriñe a un solo tema en lo literario: el yo… Las novelas acusan el asalto de lo egódico convertido en manía. La primera persona del singular vende mucho y bien. Lo llaman autoficción pero casi siempre es soberbia
Voy, pues, a poner manos a la obra contándolo todo, desde el alfa hasta el omega». «Si de verdad les interesa lo que voy a contarles, lo primero que querrán saber es dónde nací, cómo fue todo ese rollo de mi infancia». «Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne». «Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo».
Además de armar los umbrales de paso para los lectores de las peripecias de cuatro novelas que son gozo puro —por orden de cita, La isla del tesoro (Robert Louis Stevenson), El guardián entre el centeno (J. D. Salinger), El túnel (Ernesto Sábato) y Pedro Páramo (Juan Rulfo)—, las frases iniciales de las obras notifican el sujeto gramatical que comparten: la primera persona del singular, el narrador egódico, como tienen por hábito decir los profesores, siempre tan engorrosos en su léxico privado. Primera deducción: es posible escribir literatura, también de ficción imaginativa, desde el pronombre yo.
«Éramos pobres pero teníamos Francia. Tras el divorcio de mis padres, Michel trajo a mi madre un amor sencillo y diurno, y a mí me regaló Francia entera». «Han entrado en la casa de la Rosario, dice tu padre desde la habitación de al lado, han matado a la Rosi y se han llevado al Nicolás. Es lo primero que oyes. La voz que te despierta. La frase que ya nunca podrás olvidar». «Es julio de 2017. Iván y yo deambulamos de ciudad en ciudad porque el piso que me presta mi abuelo en temporada baja está alquilado». «Tardé mucho en aprender a atarme los cordones de los zapatos».
El segundo menú de frases iniciales es de añadas más recientes —Lo que a nadie importa (Sergio del Molino), El dolor de los demás (Miguel Ángel Hernández), Cambiar de idea (Aixa de la Cruz) y La lección de anatomía (Marta Sanz)—. Otra deducción: como se vislumbra, la literatura del yo de los tiempos de ahora ha perdido en interés y construcción, pero las obras citadas han sido entregadas a la compraventa con buenos resultados, traducidas a otros idiomas y reverenciadas en las redes sociales, nuevos negociados de expedición de cédulas de buenismo, la moral vegana del siglo XXI. Se trata de novelas que están en la onda de lo que se lleva, digeribles, redentoras, casi pulp para hacer la lectura tan fácil como entender una trama de Netflix y cercanas a la tontería que, según postulaba Robert Musil, se basa en «hablar mucho y hablar de sí mismo».
Yo, aquel que no solo habla: también vocea y grita. No hay otro pronombre en el mundo de hoy, un corralito donde solo cabe la primera persona del singular. Lo digas como lo digas, dices soy. Eche un vistazo a las vitrinas de novedades top: la individualidad sigue fulminando a la ficción y el pronombre yo, el único fundamental desde hace varias décadas, es el más usado como sujeto narrativo. Muchos dedican más tiempo a la autopromoción que a escribir. Nadie emplea para sus crónicas personalísimas el justo término de autobiografía, género desprestigiado quizá porque arrastra falsas connotaciones tradicionalistas. Prefieren la autoficción, voz acuñada en 1977 por el insípido escritor francés Serge Doubrovsky, quien lo elucidó como «relato de acontecimientos y hechos estrictamente reales». El catedrático de Literatura Española de la Universidad de Málaga Manuel Alberca habla del estilo con menos amaneramiento. Se inclina por llamarlo autonovela o novela sin ficción, «una manera de vender como novelas lo que eran autobiografías o relatos personales».
Aunque por modestia no le guste reconocerlo, Alberca atizó un mamporro necesario a la hermandad de los escritores al afirmar en unas jornadas internacionales de debate en la Universidad de Alcalá de Henares en 2013 que el modelo de la autonovela, tras medio siglo de explotación intensiva, está «casi agotado». El profesor se despachó con sorna e intención: «Me cansa ya la autoficción y los años comienzan a darme una visión más seria de la literatura». Poco después, en una de esas carambolas que solo pueden responder a una sensación compartida por muchos, uno de los más respetados novelistas españoles de su generación, Javier Marías, considerado en el bullicio de los papers universitarios como uno de los capos de lo egódico gracias a la novela Todas las almas, declaró en una entrevista: «Empieza a haber una moda y es algo sospechoso. Que haya tantos casos y ya no sea la excepción sino una especie de norma: ah, que me ha pasado esto, pues libro al canto».
No son las únicas advertencias sobre los desmanes de la autoficción: «Para ser un escritor de éxito primero tienes que parecer (por el modo de vestir y de comportarte) un escritor de éxito», dice el crítico literario y novelista Alberto Olmos, que censura el modus operandi de los yoístas: «Escribo para que te creas que soy escritor, para creérmelo yo mismo». Las ventas siguen estando en manos de una «autoficción degradada» donde el autor y su proyección mercantil son el mismo ente.
 Javier Cercas
Javier Cercas¿Ejemplo extremo de este juego de vanidades aplicado a la prosperidad de las finanzas personales del autor y corporativas de los editores? Instrumental: Memorias de Música, Medicina y Locura, del banal pianista e inferior escritor James Rhodes, libro molde de misery memoir, como llaman los angloparlantes al subgénero de la novela personal lacrimosa firmada por víctimas de maltratos infantiles. La obra de Rhodes puede ser de lectura admisible desde la solidaridad en el dolor, pero encajaría mejor como diario privado y rehabilitador para compartir en sesiones íntimas y regidas por el secreto profesional con los servicios sociales o la siquiatría. El libro, cuyas ventas colosales han convertido al pianista-prosista en una celebrity y, al tiempo, en un influencer sociopolítico, encarna el prototipo de la forma en boga de comerciar los productos editoriales: exigir capitulación crítica y limitarla al «o me pones bien o sales del circuito de promoción»; añadir una colección de paratextos lisonjeros en la solapa, cintillo o contratapa encargados, a veces con pago mediante, a personajes de altura social —en el caso de Rhodes aparecen entrecomillados de Rosa Montero y David Trueba, un par de creadores que, no por accidente, también transitan por lo egódico—, y agotar las mañas que multiplican el ruido en las redes sociales, cuevas seráficas pero de acceso ponzoñoso: entrar implica idiotizarse pareciéndose a los demás.
Al ser preguntado por qué los escritores de hoy, en especial los muy jóvenes, los, digamos, mileniales, escriben memorias, un género que la tradición atribuía a los mayores que han vivido lo suficiente como para opinar con sensatez, el escritor José Ovejero dice: «En primer lugar porque está de moda», pero sobre todo porque «resulta muy fácil escribir sobre uno mismo, de manera similar a que es más fácil escribir una poesía o un cuento que una novela. Lo último exige más esfuerzo (invención, crear la trama, imaginar los personajes, buscar un desenlace…). Una mala obra autobiográfica, una mala poesía, un mal cuento, son más fáciles de escribir que una mala novela. Cualquiera que escriba mediocremente puede hacer una de las tres cosas, mientras que el infierno está lleno de malas novelas inacabadas. Y como el mercado absorbe las modas, nos castiga con montones de malos libros autobiográficos (y nos premia con algunos buenos)».
Advierte el autor que el terreno está bien abonado para la literatura del ego, porque «lo que podríamos llamar la maldición posmoderna ha hecho casi imposible durante un tiempo acercarnos mediante la literatura a los grandes temas sociales, a un intento de objetivar mediante la ficción lo que nos sucede como colectividad, a tomarnos en serio, en definitiva, la realidad». Circulamos así, cegatos, como un auto con luces largas en la niebla, hacia una «revalorización de lo subjetivo, de la propia experiencia, y a considerar que puesto que la realidad no existe, todo es igualmente importante». Ovejero atisba que la edad del chiste tiene la culpa: «La ironía, esa gran arma de la posmodernidad, no deja de ser una forma de devaluación de la realidad y de sobrevaloración del yo, del yo que juzga, se distancia, se divierte».
La escritora Valeria Luiselli —nacida en México en 1983 y residente en Nueva York— es una de las novelistas más perspicaces del español y quizá la de más descollante porvenir tras los premios que ha cosechado con justicia, el Los Angeles Times Book Prize y el American Book Award. A veces escribe en inglés y traduce ella misma sus obras al español natal y a veces sucede al revés porque habita una «tercera lengua» promediada. Adora con similar ardor a los hermanos Coen y a Quevedo, de quien usa a menudo una cita «vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos» para explicar el hilaje de voces presente, sobre todo, en la conmovedora y homérica Desierto sonoro (2018), donde habitan David Bowie, Cochise y los niños migrantes incinerados en el horno fronterizo al intentar entrar en los EE. UU. sin otro permiso que la necesidad. Más moderna que sus contemporáneos, por respetuosa con la tradición, y menos profesional, por enemiga de la literatura necesitada de salvoconducto académico y visto bueno comercial, Luiselli no se acerca nunca a lo egódico sin tener presente que sus personajes deben hacerlo con ella para romper con la ley que nos intentan imponer, «la imposibilidad de la ficción en la era de la no ficción». Sabe, en fin, que vive en un tiempo que late con el ritmo de lo final, lo sin retorno, «el mundo que se esfumó de un día para otro cuando empezó el culebrón noticioso de Twitter; el neobalzaciano, pero soporífero, tapiz de Facebook, la agresiva y porno Instagram».
 Manuel Vilas Vidal
Manuel Vilas VidalJavier Cercas y Manuel Vilas, dos de los más acomodados novelistas del yo —más aún tras haber compartido en 2019, como ganador y finalista, el Premio Planeta, el de mayor dotación del español, con 601.000 y 150.250 euros para una y otra categoría—, contestan a sendos cuestionarios de esta revista. El primero atribuye dos singularidades a Terra alta, la novela con la que obtuvo el galardón: de un lado, se trata de «un experimento destinado a ahuyentar el pánico» a repetirse, nacido del rechazo a convertirse en un imitador de sí mismo; de otro, surge «de la necesidad de alejarme de un camino —en parte, el de la autoficción y sus derivados— que (…) ya no daba más de sí». Más huraño a la hora de encajar críticas, Vilas, que regresa con Alegría a la autobiografía solo en parte enmascarada que le alzó a la categoría de estrella del pop con Ordesa, se limita a llevar cualquier polémica al terreno siempre útil del albedrío. «Creo que el auge de la autoficción tiene que ver con la autenticidad. Los lectores necesitan leer novelas que tengan un plus de autenticidad. Por otra parte, el concepto de vida privada está cambiando. La gente no teme contar su vida. Es verdad que el hiperrealismo es también un terreno abonado para la autoficción. Porque la autoficción trabaja con esta idea de «lo que te cuento es verdad, por tanto es real». «Verdad y realidad se dan la mano», dice el escritor antes de concluir con mordacidad ibérica: «Yo he sido un defensor de las teleseries españolas. Debo de ser el único escritor español que sigue Cuéntame. Lo hago por fidelidad patria y por amor a Cervantes».
La escritora Irene Vallejo, autora del ensayo El infinito en un junco. La invención de los libros en el mundo antiguo, Premio Ojo Crítico de 2019, opta por una visión contemporánea —en el sentido de limpia— que enlaza a Tito Livio con el fenómeno del fandom, analizando qué estilo conviene y qué sujeto narrativo da mejor resultado. «Los conceptos de hiperrealismo y autoficción son ambiguos, parecen jugar a esconder la elaboración estética y la construcción de personajes que implican», responde a Archiletras. «En la mayoría de casos, son más ficcionales que reales. Las redes sociales y la telerrealidad se presentan como espejos verdaderos de la vida, pero están férreamente codificadas. Creo que la fiesta de máscaras, los trampantojos y las apariencias caracterizan las épocas barrocas como la nuestra». Vallejo, que también ha escrito novela histórica, ve la autoficción como «la versión actual —lúdica, juguetona— del antiguo género de las autobiografías y los diarios. Presenta un yo más escurridizo, más posmoderno que las memorias de otros siglos. Enlaza con el narcisismo irónico (o desgarrado) de estos tiempos y con el hartazgo de la ficción que experimenta parte del público».
La vinculación entre el absolutismo del basado en hechos reales y la «aceptación acrítica de las categorías pop» es mencionada por el escritor y analista literario Vicente Luis Mora, que acusa a buena parte de los informadores y articulistas de colocar los beneficios como mandamiento, situando «al mismo nivel cultural a Cernuda, Belén Esteban y los tornillos de cabeza fresada». Alberca tiene una opinión similar: «No existe una crítica literaria que no esté mediatizada por intereses espurios, y que los críticos sean amigos, agentes o mediadores, cualquier cosa, menos críticos. Pero hay que reconocer que hacer buena crítica es muy difícil, entre otras cosas es preciso que haya buenas obras, y críticos con el valor de criticar a las vacas sagradas, dispuestos a decir que el rey está desnudo».
Estrella de Diego, profesora de Arte Contemporáneo en la Universidad Complutense de Madrid, desdramatiza el combate entre la ficción y la literatura del yo y prefiere pensar que las categorías siempre tienen algo en común con los grilletes. «Creo que las definiciones nos atan. Quizás al escribir, desde el momento mismo que enunciamos, estamos hablando “desde nosotros”. Incluso cuando “imaginamos” tendemos a escribir a nuestra medida, desde nuestro deseo (…) La “verdad” y lo “auténtico” son consensos culturales, de modo que incluso cuando pensamos que estamos describiendo la “verdad” acabamos por contar una ficción, un relato. Todo son versiones culturales y por eso hay que volver a definir el género mismo, librarle del nombre y lo que implica. Para mí Proust es autoficción, aunque camufle su propio nombre. Creo que el gran cambio es que los géneros y los modos de nombrarlos se han hecho líquidos y escurridizos desde los años setenta del siglo XX. Ahora sabemos que, sea como fuere, tanto el Yo como el Otro son irremediables ficciones».
¿Ha llegado demasiado lejos el dominio del ego narrativo a causa, como opina Mora, de una «proliferación enfermiza» de productos contaminados por el mercantilismo? Hay mucho y dispar terreno para elegir entre quienes optan por ser sujeto narrativo. Además de los citados, son suficientes para toda una vida de lecturas. Unos cuantos para configurar el elenco: Carmen Martín Gaite, Juan y Luis Goytisolo, Juan José Millás, Enrique Vila-Matas, Esther Tusquets, Ray Loriga, Luisgé Martín, Rafael Reig, Sara Mesa, Andrés Neuman, Mario Levrero, Ricardo Piglia…
En una charla pronunciada en Barcelona en 2002, un año antes de morir, Roberto Bolaño, uno de los grandes multiplicadores del «zapping de sí mismo», como han definido su juego de espejos desde alguna cátedra, alertó con su siempre bien calibrada y venenosa puntería sobre la congestión de narradores solipsistas: «La literatura terminaría convirtiéndose en un servicio militar obligatorio del mini-yo o en un río de autobiografías (…) que no tardaría en devenir cloaca (…) Porque ¿a quién demonios le interesan las idas y venidas sentimentales de un profesor». Alberto Olmos formula en el artículo Cómo la autoficción se convirtió en autopromoción una pregunta complementaria: «¿Cómo distinguir el yo mercadotécnico del auténtico yo literario? En realidad, es muy fácil: con el segundo sientes que el autor habla de ti. Decenas de autores hoy en día parten de la siguiente premisa: «Lo que yo cuento interesa porque trata de mí», cuando la literatura autobiográfica interesa porque, bien hecha, trata de todos nosotros. Es la diferencia entre lo doméstico y lo íntimo (que es lo universal). El yo del nosotros: ese es el yo que estamos perdiendo».
Vicente Luis Mora: «Novelistas que se dejan llevar por la prensa rosa»
 Vicente
VicenteVicente Luis Mora (Córdoba, España, 1970). Doctor en Literatura española contemporánea, escritor y crítico. Su último libro, La huida de la imaginación (Pre-Textos) obtuvo el Premio Celia Amorós de ensayo de 2019.
Dice usted que la autoficción es una literatura «escuálida y burda» y «un síntoma de la creatividad literaria agónica que sufre nuestro país».
Es bochornoso ver a algunos novelistas antaño de cierto interés que, para vender más, han renunciado a cualquier esfuerzo creativo y se han dejado llevar por los cantos de sirena, elaborando libros que, en términos televisivos, son pura prensa rosa —o amarilla—. En general, toda escritura que provenga de una moda suele generar una literatura abaratada y carente de riesgo, porque carece de originalidad. No escribe a la contra de nada, se deja llevar.
¿Es buscar «espectáculo» en las novelas una consecuencia de la reverberación de las redes sociales y el histerismo por las series de televisión, entendidas como alta cultura cuando se trata, como usted ha explicado, de ejercicios de storytelling?
Creo que, si hablamos televisivamente, como había comenzado a hacer, estaríamos más cerca de la impudicia lamentable del reality show que de la serie. Lo que se vende en cierta autoficción actual es pura carnaza, estudiadas poses familiares o sentimentales truculentas vestidas de «verdad desnuda». La literatura desnuda —ya lo vio tempranamente Juan Ramón Jiménez— es la adolescencia del escritor, sus olvidables primeros pinitos literarios. Aunque no soy muy partidario de las series —casi todos los meses comienzo a ver alguna, sin terminarla de puro aburrimiento—, por lo menos hay en ellas el intento de contar historias con dignidad; por ese motivo, algunos escritores actuales han creado libros interesantes con formato serial e incluso teleserial (Danielewski, Ibáñez, Carrión), por la sencilla razón de que tienen cosas que decir y no sufren las limitaciones estructurales, presupuestarias, de formato y de producción que las series tienen.
¿Quiénes son culpables de que los lectores hayamos perdido la capacidad de «viajar» a otros mundos? ¿Internet, la televisión, la telerrealidad, el eterno scroll de las redes sociales y chats…?
No, son algunas editoriales grandes. Sin más. Son las grandes editoriales las que marcan modas para que sean privilegiadas en la mesa de novedades, las que convencen a las agentes de que convenzan a los escritores de que redacten «lo que se lleva ahora», las que comparten cromos en Frankfurt y las que convencen a televisiones y periódicos del «último grito» literario. Y, como esto siga así, va a ser el último, pero de verdad.
¿Por qué la crítica literaria es complaciente con la literatura del yo, por muy zafia que resulte?
Eso habrá que preguntárselo a los otros críticos, desde luego no es mi caso. Creo que algunos críticos —que nunca «critican», que no suelen poner en crisis los libros— lo hacen para ganar visibilidad comentando libros visibles. Mi escasa notoriedad la he conseguido comentando, en un 80% o 90% de los casos, libros invisibles para las grandes superficies.
¿Cabe la posibilidad de que la autoficción pase de moda o estaremos sujetos a su reinado durante largo tiempo?
La buena noticia es que al ser un fenómeno mercantil, como lo fueron la novela histórica, la literatura de templarios, la poesía de la experiencia o las novelas de la guerra civil, dentro de poco la industria inventará alguna moda nueva y la autoficción acabará en la misma sección que la autoayuda, gracias la poética justicia del orden alfabético.
¿Por qué la literatura ha olvidado ser un arte? ¿Es la caja registradora la única obsesión o hay también otras?
Escribir por dinero no es ilegítimo; siempre recuerdo aquella frase de William Faulkner, quizá una pose, que decía que había escrito cierta novela para comprar un caballo. Dostoievski también podría pedir la palabra en estas cuestiones. Pero el legítimo hecho de que un trabajador —pues un escritor, para mí, es tan trabajador como un carpintero— cobre a cambio de su esfuerzo no legitima ciertas ínfulas. A ver si me explico: si vas a dejar de ser «escritor» para convertirte en un puro «mercenario a sueldo», me parece bien: uno puede escribir artículos de prensa —casi todos los hemos publicado—, lemas publicitarios, guiones de cine, o epitalamios pagados en bodas, pero entonces no te reclames, además, «artista» —salvo en el caso de guionistas de cine de riesgo, de cine no palomitero—. Cuando redacto la lista de la compra para el supermercado no me considero escritor. Hay quien sí lo hace.
Autoficción que te mereces conocer
Parte de las novelas egódicas desean demostrar que el autor y protagonista es un escritor al que no deben perderse. Es lo que se ha dado en llamar autoficción degradada por el impulso mercantil que nubla las obras. No es el caso de este trío de novelas que parten del yo, pero lo ficcionalizan y ofrecen gran literatura.
 luz
luzLa luz negra. En un tiempo de argumentos manejados como cuentas bancarias, María Gainza (Buenos Aires, 1975) devuelve en esta novela (2018) la creencia en la naturalidad como la más compleja de las artes. «Una escribe para auscultarse, para entender qué tiene adentro», dice la protagonista, una crítica de artes plásticas —profesión que ha cultivado la autora— dispuesta a encontrar los linderos entre lo auténtico y lo falso. A diferencia de otras escritoras de la misma hornada, Gainza no se nutre de la espesura pop de David Lynch o las falsas alquimias de Netflix, sino de hechos reales que después dinamita.
 novela
novelaLa novela luminosa. Al gran raro Mario Levrero (Montevideo, 1940-2004) lo conocimos tarde. Pero, como este libro póstumo (2006) establece, el luto elegante implica «tristeza por uno mismo y no por el muerto». Levrero escribía desde la profunda insensatez y creía que «donde no hay narcisismo, no hay arte posible, ni artista». Con una beca de la Guggenheim afrontó este dietario de medicaciones, desternillantes refriegas con el ordenador («el diccionario de Word no acepta la palabra pene pero sí puta»), el existencialismo vía la contemplación de palomas, la compra de libritos pulp… El resultado deslumbra.
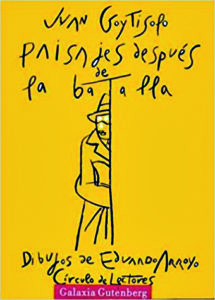 paisajes
paisajesPaisajes para después de la batalla. Leer a Juan Goytisolo (Barcelona, 1931 – Marrakech, 2017) es a la par una sorpresa siempre en activo y un lamento por la injusticia hacia sus postulados de la timorata curia cultural española. Arcón de dispersas historias —organizaciones terroristas, catástrofes ambientales…— y voces en amasijo que son cuestionamientos del autor —el Monstruo del Sentier parisino, un colaborador del diario El País…—, Paisajes para después de una batalla (1980) es una «fábula sin ninguna moralidad» que aspira a detonar hasta la hecatombe todo valor caduco. Adecuada para reformularnos.
Este reportaje es uno de los contenidos del número 8 de la publicación trimestral impresa Archiletras / Revista de Lengua y Letras.
Si desea suscribirse o adquirir números sueltos de la revista, puede hacerlo aquí https://suscripciones. archiletras.com/